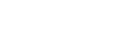La sostenibilidad no es un lujo, sino la estrategia que permite a las empresas sobrevivir y crecer en entornos complejos. Incluso en Venezuela, pasar de la filantropía a la sostenibilidad estratégica abre oportunidades de resiliencia, competitividad y confianza, y alinea el negocio con las necesidades de sus grupos de interés.
En Venezuela, a pesar de la globalización, aún existen foros especializados en los que se discute si es positivo, oportuno o viable desarrollar negocios con criterios sostenibles. No sorprende la escasa madurez o discrecionalidad de la sostenibilidad en el país, sobre todo si se considera que los años de mayor expansión del tema en el mundo han sido los mismos en los que se está atravesando una crisis compleja.
Decir que la sostenibilidad es el negocio es, en principio, una provocación: una frase diseñada para ser interpretada como una blasfemia capitalista divorciada del altruismo que, desde la década de los años cincuenta, se ha acuñado como fundamento de las iniciativas empresariales dirigidas a lo social. Sin embargo, a veces de manera empírica, a veces deliberada, la sostenibilidad en su sentido más amplio ha permeado el mundo empresarial y hoy se materializa, aunque no se nombre, como una inevitabilidad práctica en la forma de ver y hacer negocios.
La concentración de poder político, la economía rentista, el control de precios, el control cambiario, las nacionalizaciones y expropiaciones selectivas, las misiones como sistemas asistenciales paralelos para el control social, la inestabilidad laboral, la inseguridad jurídica y la integración de las Fuerzas Armadas a la gestión política y económica son algunos de los elementos que marcaron las dos primeras décadas del siglo en Venezuela. En contraste, este es el mismo período en el que la sostenibilidad comenzaba a germinar desde la semilla de los asuntos ambientales hacia un marco que integró el desarrollo económico y social.
En la primera década del siglo XXI resaltó la aparición de iniciativas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que establecieron una agenda común para las naciones, y los estándares de ambiente, sociedad y gobierno empresarial (ESG, por sus siglas en inglés), que se estrenaron en el informe A quien le importa, gana, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este documento propuso que inversionistas y empresas incluyeran en sus análisis las variables financieras tradicionales junto con factores ambientales, sociales y de gobernanza, para entender su impacto directo en la rentabilidad y los riesgos a largo plazo.
No sorprende la escasa madurez o discrecionalidad de la sostenibilidad en Venezuela, sobre todo si se considera que los años de mayor expansión del tema en el mundo han sido los mismos en los que se está atravesando una crisis compleja.
Paralelamente, según Conindustria y Fedecámaras, el aparato productivo venezolano perdió entre 6.000 y 8.000 empresas manufactureras. Esto afianzó la creencia en el imaginario empresarial criollo de que la sostenibilidad —mejor conocida en Venezuela como responsabilidad social empresarial (RSE)— era un lujo del primer mundo, una excentricidad propia de dinámicas de países económicamente estables, donde la subsistencia está garantizada.
Pero los avances del mundo y de Venezuela en lo referente al papel de las empresas en la sociedad no siempre fueron desiguales. La llegada de las fundaciones de las empresas petroleras extranjeras y su inversión directa en lo social estimuló, a partir de los años cincuenta, la vinculación de los grupos nacionales con la comunidad, mediante servicios para sus trabajadores, y la creación de fundaciones de empresarios dedicadas a la atención de salud, ciencia, historia, educación y desarrollo agrícola.
El empresariado desarrolló principalmente programas de carácter filantrópico, asistencialista y unidireccional que, en algunas comunidades, incluso sustituyeron responsabilidades del Estado. Estos programas, estructurados con escasas dinámicas de corresponsabilidad, tenían como objetivo la llamada «licencia social» para operar, como solía ocurrir aquí y en el mundo entero. La diferencia en el caso venezolano radicó en que este enfoque, combinado con la coyuntura sociopolítica de los 2000, ancló a la sociedad al asistencialismo, más afín a la filantropía propia de la RSE que a la estrategia, e interrumpió la transición de las empresas hacia la sostenibilidad.
Al percibir a las empresas acorraladas, bajo la alfombra de un estricto modo de supervivencia que desabasteció al mercado desde principios de los 2000, las prioridades y expectativas de los grupos de interés cayeron a su mínima expresión. Esta situación, sumada a que la RSE es huérfana de un concepto único capaz de contenerla, promovió que se siguiera desarrollando y aplicando con discrecionalidad.
En los grises de la polémica no han faltado quienes aprovechan la ausencia de rigor y contraloría en los qué y los cómo se maneja la RSE para maximizar fraudulentamente el cometido financiero de corto plazo, a expensas del ambiente o incluso de las necesidades más importantes de sus grupos de interés. La RSE se ha visto envuelta en un halo de desconfianza, que alimenta la percepción de que entre la eficiencia económica y el progreso social solo caben los intercambios.
En Venezuela, la sostenibilidad se coló tímidamente de la mano de las empresas trasnacionales, que repotenciaron sus estrategias de responsabilidad social empresarial con aires menos filantrópicos y más gerenciales.
Pero la sostenibilidad se coló tímidamente de la mano de las empresas trasnacionales, que repotenciaron sus estrategias de RSE con aires menos filantrópicos y más gerenciales. Se pasó, pues, de la RSE como opción moral a la sostenibilidad como el marco operativo del capitalismo.
La prueba de fuego fue la implementación de estrategias sostenibles a partir de la atención a los distintos grupos de interés, lo que transformó a la otrora filantropía en una condición de supervivencia. Como ejemplo se puede mencionar a Mercado Libre Venezuela, la empresa de origen argentino que se consolidó en la década de 2010 como la principal plataforma de comercio electrónico del país.
Con la clara determinación de democratizar el comercio, en medio de la escasez y las restricciones del mercado físico, la plataforma de Mercado Libre permitió a miles de emprendedores producir ingresos. Para maximizar sus resultados capacitó a vendedores y pequeños comercios con herramientas digitales, logística y medios de pago, lo que le permitió convertirse en un ecosistema de resiliencia económica.
Hasta en los contextos más hostiles, la sostenibilidad es motor del círculo virtuoso «ganar-ganar», una ventaja competitiva que hasta se financia cuando se reconoce como una oportunidad de las cadenas de valor del negocio. Dicho de otra manera: «Las organizaciones pueden correr, pero no esconderse».
La sostenibilidad es el negocio, es inherente a él y es beneficioso entenderla como un proceso para la articulación de las relaciones de las organizaciones con sus respectivos grupos de interés y el manejo de los resultados de esas interacciones. El reto está en reimaginar los procesos con lógica regenerativa y conciencia social de forma abierta pero coherente.
La sostenibilidad necesita pasar del silo, la periferia, al centro del negocio; de minimizar impactos negativos a maximizar impactos positivos y de la reactividad a la proactividad y la innovación. Abrazada a su bonhomía, la sostenibilidad es el negocio en tanto es la forma de ser y hacer de la organización, en función de su capacidad para mejorar su rendimiento económico, social y ambiental, haciendo cada vez mejor lo que sabe hacer para y con quienes tienen interés en los efectos que produce.
Andrea Galarraga Vargas, gerente de Sostenibilidad de Venemergencia.
Suscríbase aquí al boletín de novedades (gratuito) de Debates IESA.