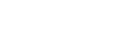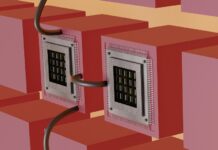Cada vez menos empresas se inscriben en bolsas de valores y cada vez más empresas que cotizan públicamente se convierten en empresas de capital privado. La tendencia a evitar los mercados de oferta pública puede deberse al crecimiento de los mercados privados de capitales, el tiempo que tarda hacer una oferta pública y la resistencia de los gerentes a compartir el poder.
En fecha reciente, el Banco Mundial publicó una estadística que produce curiosidad, por decir lo menos: el número de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa cayó de un máximo de 8090 en 1996 a 4010 el año pasado. Adicionalmente, las empresas unicornios (que no cotizan en bolsa y su capitalización supera los mil millones de dólares) habían pasado de 39 en 2013 a 1.620 a finales de 2023, según declaró Caroline Crenshaw, comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Estas cifras sugieren que cada vez menos empresas se inscriben en bolsas de valores y cada vez más empresas que cotizan públicamente se convierten en empresas de capital privado. ¿A qué se debe esa tendencia a evitar los mercados de oferta pública? Hay una serie de factores que explican este fenómeno.
El primero es el crecimiento de los mercados privados de capitales, tanto accionario como de deuda. Esta es, en buena medida, la consecuencia de las bajas tasas de interés que hubo en el mundo desarrollado en la década pasada. Los inversionistas institucionales —presionados por la necesidad de obtener mayores rendimientos— comenzaron a incursionar masivamente en los mercados privados de fondos. Esto facilitó a las empresas cubrir sus necesidades sin someterse a los exigentes requisitos de los reguladores de los mercados de capitales.
La segunda razón es la resistencia de los gerentes de empresas a compartir el poder con terceros porque sienten, con cierto grado de razón, que esto les complica la gestión cotidiana del negocio. Esta es una percepción compartida por empresas familiares, empresas emergentes y, seguramente, muchos unicornios.
La presencia de nuevos actores en el gobierno de las empresas exige dedicar tiempo y recursos a la gestión de esas relaciones. Algunos gerentes consideran que estos potenciales accionistas les hacen perder algo del foco que deben mantener, sobre todo en el caso de negocios en expansión.
Es innegable que a la sociedad como un todo le conviene que los mercados de títulos valores de oferta pública sean profundos, porque de esa manera el público en general puede ser coparticipe del riesgo y del retorno que produce la iniciativa empresarial. Adicionalmente, los mercados privados de capitales presentan opacidades que dificultan la participación de pequeños y medianos inversionistas.
El gobierno de Trump tiene el objetivo de hacer crecer el mercado accionario, como parte de la política MAGA («Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande»). Luego, no es de extrañar que Paul Atkins, presidente de la SEC, haya desarrollado un plan que tiene como fin último estimular a las empresas estadounidenses para que vuelvan a considerar los mercados de oferta pública una opción natural de financiamiento. Cada uno de los componentes del plan refleja no solo las barreras identificadas como disuasorias del crecimiento de esos mercados, sino también la filosofía del Gobierno sobre cómo deben interactuar quienes participan en ellos.
Los gerentes de empresas se resisten a compartir el poder con terceros porque sienten, con cierto grado de razón, que esto les complica la gestión cotidiana del negocio.
El primer punto del plan de Atkins contempla reducir la frecuencia de emisión de los informes financieros de las empresas de oferta pública, de acuerdo con una propuesta del presidente Trump según la cual deberían emitirse dos veces al año y no trimestralmente como se hace actualmente. Los críticos de esta medida argumentan que reduce la transparencia para los inversionistas y aumenta el riesgo de fraude.
El segundo punto se refiere a las propuestas que los accionistas pueden someter a la consideración de la asamblea general de la empresa. Este segundo Gobierno de Trump le tiene declarada la guerra a los promotores de las llamadas «políticas progresistas» vinculadas con la promoción de medidas medioambientalistas y el refuerzo de los derechos de las minorías, todo esto englobado en la llamada cultura woke («despierto», en inglés).
El término woke surgió en los años treinta del siglo XX para agrupar un conjunto de temas vinculados con los derechos de la población afroamericana y con el ejercicio de la justicia social. Para el Gobierno de Trump es importante anular la cultura woke y reducir su ámbito de acción. Por ello, el segundo componente del plan Atkins pretende eliminar el derecho de grupos de accionistas de presentar a las empresas iniciativas que pudieran calificarse de woke.
El argumento de quienes apoyan esta propuesta es que las empresas con fines de lucro deben dedicarse a maximizar valor y los temas woke las desvían de tal propósito. Es de esperar que importantes grupos de intereses hagan el cabildeo correspondiente para evitar que tal iniciativa prospere. En una sociedad tan heterogénea como la estadounidense, las iniciativas de las empresas, o la ausencia de ellas, marca la diferencia del paso al cual avanzan las reivindicaciones de los colectivos en riesgo.
Algunas empresas optan por fusionarse o ser adquiridas por otras que cotizan en bolsa para evitar el largo proceso de hacer por sí solas una oferta pública de acciones.
El tercer punto del plan Atkins es limitar las instancias para canalizar las exigencias de los accionistas. La SEC ha declarado que no impedirá a una empresa salir a bolsa si esta exige que los inversionistas resuelvan todas sus diferencias con las empresas en las que invierten acudiendo a arbitrajes en lugar de tribunales de justicia. Para los críticos, en particular inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, esta iniciativa limita sus derechos.
Algunas empresas optan por fusionarse o ser adquiridas por otras que cotizan en bolsa para evitar el largo proceso de hacer por sí solas una oferta pública de acciones.[1] Al final, en muchos casos, las empresas adquiridas terminan por formar parte de un conglomerado más avanzado financieramente y los accionistas de las empresas adquiridas se benefician de ello.
Muchos actores reconocen que es necesario hacer más amigable la permanencia de las empresas en los mercados de oferta pública. Pero la manera de hacerlo no puede consistir en cercenar derechos o limitar el ámbito de acción de las empresas en su interacción con los distintos grupos de intereses que componen la sociedad estadounidense. Por lo tanto, si Atkins quiere aumentar el número de acciones que cotizan en el mercado accionario estadounidense, una mejor vía sería simplificar la ruta de salida a bolsa que exige la SEC.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
Suscríbase aquí al boletín de novedades (gratuito) de Debates IESA.
Notas
[1] Eckbo, B. E. y Lithell, M. (2023). Merger-driven listing dynamics. EGBI (European Corporate Governance Institute) Working Paper Series in Finance. https://www.ecgi.global/sites/default/files/working_papers/documents/mergerdrivenlistingdynamics.pdf