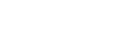¿Qué hubiera pasado si…? Esa es la pregunta que se plantean las ucronías. Esta pregunta tiene un importante sustento académico en la «historia contrafactual». También se ha propuesto que los historiadores elaboran una «metahistoria»: narran con orden y coherencia hechos reales sin conexión.
¿Es posible la historia más allá de la historia? Para los historiadores fieles a los preceptos ortodoxos del análisis histórico, el estudio y la comprensión del pasado, lejano o cercano, exigen un piso firme constituido por fuentes escritas —aunque no exclusivamente— y un riguroso razonamiento crítico —a fin de comprobar su autenticidad, veracidad y calidad— antes de proceder a elaborar los datos. Estos son los materiales básicos para armar el producto historiográfico. En la última etapa el historiador, con las herramientas del oficio en mano, construye la trama de la historia que plasma en la obra final.
En este proceso desempeña un papel fundamental la imaginación controlada, que intenta explicar una realidad que ya no existe. Si se conviene en que la historia se ocupa de los sucesos, las ideas y los procesos que ocurrieron en un tiempo pasado, a veces fresco en la memoria, ¿cómo reconocer el tratamiento de un pasado histórico con base en hechos que no ocurrieron, pero pudieron ocurrir? Hay diversas respuestas a esta pregunta que forman parte de una vieja polémica. Pero hay tres representaciones de pasados hipotéticos —o reconstruidos en una versión distinta a la considerada verdad canónica— que merecen recordarse.
Philip Roth narra en La conjura contra América la victoria de Charles Lindbergh sobre Franklin D. Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940 y la expansión del antisemitismo en Estados Unidos.
El filósofo francés Charles Renouvier escribió en 1857 una obra titulada Ucronía: la utopía en la historia, publicada por primera vez en 1876 y reeditada hace cinco años. Comienza con el siguiente epígrafe: «Esbozo histórico apócrifo del desarrollo de la civilización europea, no tal como ha sido, sino tal como habría podido ser».
La Ucronía («no-tiempo») de Renouvier se ubica en Roma, en el siglo II de la era cristiana, la época de «los cinco emperadores buenos» de la dinastía Antonina. La trama histórica arranca con la decisión de Marco Aurelio de nombrar como sucesor, a su muerte, a su hijo Cómodo, una designación juzgada como desafortunada, porque durante su reinado —«el reinado del monstruo», recalca Renouvier— se inicia la decadencia del Imperio romano.
En la historia hipotética o alternativa propuesta por Renouvier el sucesor no es Cómodo sino Avidio Casio, uno de los generales de Marco Aurelio, de ambiciones conocidas. En su reinado, el occidente europeo no entra en un período de decadencia, sino en una época de prosperidad, libre pensamiento y justicia, que valora las artes, las ciencias y el trabajo: el triunfo de la utopía. El cristianismo no se expande, se rechazan las invasiones de las tribus del norte y el poder no se fragmenta en los dominios feudales. Europa permanece unida. Es el viejo sueño de la unidad europea, que sigue vigente sin poder completarse.
Esta versión imaginada del pasado no procedía en correspondencia con las reglas del método histórico. Renouvier no se sentía obligado por tales preceptos, puesto que no era ni pretendía ser un historiador. Se definía como un «historiador filósofo», eximido de la exigencia de ceñirse a los hechos y de corregir los abundantes anacronismos de su obra: ficción más que historia. Su principal preocupación era la transmisión de las ideas que profesaba, no los hechos.
La narración ucrónica está bien provista desde hace siglos, con relatos como la polis gobernada por mujeres en La asamblea de las mujeres, de Aristófanes; los nativos americanos que descubren y conquistan Europa antes de Colón en Las aventuras de Robert Chevalier, de Alain Le Sage; Napoleón victorioso al frente de un imperio mundial en Napoleón y la conquista del mundo, de Louis Geoffroy; en Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, el Imperio bizantino sigue en pie; Edward Gibbon consideró la posibilidad de que Carlos Martel no hubiera derrotado a los musulmanes en Poitiers; Philip Roth narra en La conjura contra América la victoria de Charles Lindbergh sobre Franklin D. Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940 y la expansión del antisemitismo en Estados Unidos. En el cine, directores como Martin Scorsese (La última tentación de Cristo) y Quentin Tarantino (Bastardos sin gloria) han creado versiones alteradas de la historia con el recurso de la ucronía.
El discurso histórico ordena en una estructura narrativa la realidad histórica, que carece en sí misma de orden y coherencia.
En 1964, el ámbito de los historiadores académicos se agitó con la publicación de dos libros de gran impacto en la historiografía económica. El primero fue Los ferrocarriles y el crecimiento económico de Estados Unidos, de Robert Fogel, un joven historiador y economista, profesor de la Universidad de Chicago. Su propuesta, que cuestionaba la relevancia de los ferrocarriles en el crecimiento económico de Estados Unidos, abrió un debate prolongado, apasionado y de gran interés sobre la validez del argumento contrafactual en el análisis histórico.
La obra revisa la noción que atribuye a los ferrocarriles la condición de factor indispensable del desarrollo económico de Estados Unidos en el siglo XIX: un axioma de la historiografía. Fogel, quien trabajó asesorado por académicos del calibre de Simón Kuznets y Douglass C. North, aplicó herramientas econométricas para medir la contribución de los ferrocarriles al crecimiento del producto nacional. El análisis econométrico y el empleo de extensas series de datos cuantitativos procesados con todavía rudimentarios sistemas computacionales renovaron la historiografía económica y dieron aliento a la corriente de la «nueva historia económica» o cliometría.
Pero la novedad metodológica más significativa y más debatida fue el empleo de la historia contrafactual: ¿qué hubiera pasado si la red ferrocarrilera no se hubiera desarrollado? ¿Habría avanzado la red sin las ventajas asociadas a las concesiones negociadas con los gobiernos locales? La respuesta apunta a que se habrían desarrollado otras alternativas de transporte, como la red de canales fluviales que fue, antes de los ferrocarriles, el sistema más eficiente y menos costoso para el transporte de bienes. En conclusión, los ferrocarriles no fueron un factor indispensable del crecimiento económico de Estados Unidos y la historia pudo haber seguido una ruta diferente.
Pensar el presente inconcluso como pasado desde un futuro imaginado es un desafío novedoso y atractivo para los historiadores, cuya tarea va normalmente del presente al pasado, no del futuro al presente, mucho menos a un presente que todavía no ha pasado.
Fogel no cambió el curso de la historia, sino que le dio otro giro explicativo, al cambiar la significación de la pieza central del cuadro histórico hasta entonces no puesto en duda: los ferrocarriles, a los que reconoció una importancia menor que la aceptada como verdad histórica. La historia contrafactual en esta obra no es una simple propuesta de carácter más o menos lúdico, sino el producto de una importante investigación académica que puso de relieve el papel de la crítica y la naturaleza controvertida de la historia, contraria a cualquier explicación determinista.
Tiempo en la cruz: la economía esclavista en Estados Unidos (1976), de Robert Fogel y Stanley Engerman, otra obra fundamental de la nueva historia económica, analiza el sistema de la plantación algodonera del sur de Estados Unidos basado en la esclavitud. El análisis, más desafiante y provocativo que el de los ferrocarriles, rebate la representación tradicional de la esclavitud como un sistema débil, ineficiente, económicamente irracional e incompatible con el sistema capitalista. Los autores advirtieron que el libro podría resultar perturbador para el lector por la radical revisión de la esclavitud, presentada como un sistema económico rentable, fuerte, más eficiente y productivo que la agricultura del norte. Destacaban que el esclavo era más eficiente que los trabajadores blancos y sus condiciones de vida se comparaban favorablemente con las de los trabajadores libres.
Tiempo en la cruz propuso un enfoque contrafactual sui generis. No cambió el hecho histórico de la existencia de la esclavitud y del sistema que sostuvo la economía de Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. Pero sí alteró la visión canónica del sistema, tradicionalmente aceptada como un hecho inherente a la esclavitud, para crear un escenario histórico totalmente opuesto. No presentó un escenario histórico alternativo de hechos que no ocurrieron o pudieron ocurrir, sino un escenario de hechos que ocurrieron de forma diferente.
En 1973 se publicó Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, del historiador estadounidense Hayden White. No es un libro de historia, sino un análisis epistemológico del discurso histórico que, según White, ordena en una estructura narrativa la realidad histórica, que carece en sí misma de orden y coherencia. El producto historiográfico es una versión literaria de la realidad histórica: una «metahistoria», una construcción más allá de la realidad histórica.
Un ejercicio cercano a la metahistoria entendida con apego a la raíz griega del sufijo meta —«más allá», o «lo que viene después»— consistió en responder, en un breve ensayo publicado hace unos años por el Club de Roma, esta cuestión: ¿cómo verá un historiador en el futuro este presente, convertido ya en pasado? (María Elena González Deluca: «El presente desde el futuro del pasado», en Los retos de la Venezuela del siglo XX, Karl Krispin, compilador, 2016).
El tema sugiere un cúmulo de reflexiones y plantea varios desafíos. La reflexión inicial es que no habrá una única representación de este presente, como de ningún otro tiempo. Admitido esto, pensar el presente inconcluso como pasado desde un futuro imaginado es un desafío novedoso y atractivo para los historiadores, cuya tarea va normalmente del presente al pasado, no del futuro al presente, mucho menos a un presente que todavía no es pasado.
Escribir la historia que sucede —el presente— imaginando que han transcurrido cien años, no es un ejercicio fútil. Para los historiadores que estudian el presente —una práctica historiográfica que tiene ya varias décadas— puede ser un recurso valioso para ponerle bridas a la subjetividad que suele colorear con tonos fuertes la visión del presente.
María Elena González Deluca, historiadora, individuo de número y directora de la Academia Nacional de la Historia (Venezuela).