En todas partes del mundo la democracia pierde terreno ante formas autoritarias de gobierno. El mercado, su antiguo aliado, parece dispuesto a convivir con sistemas nacionales que limitan los derechos civiles y políticos, al punto de convertirlos en letra muerta. Cada día surgen indicios del intercambio permanente de técnicas y estrategias entre regímenes de orientación antiliberal, movimientos interconectados que muchos analistas, por razones de simplicidad y conveniencia, despachan con la denominación de «populismo».
Reseña de:
- El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo, de Anne Applebaum (Debate, 2021).
- Cómo perder un país: los siete pasos de la democracia a la dictadura, de Ece Temelkuran (Anagrama, 2019).
- Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia, de Byung-Chul Han (Taurus, 2022).
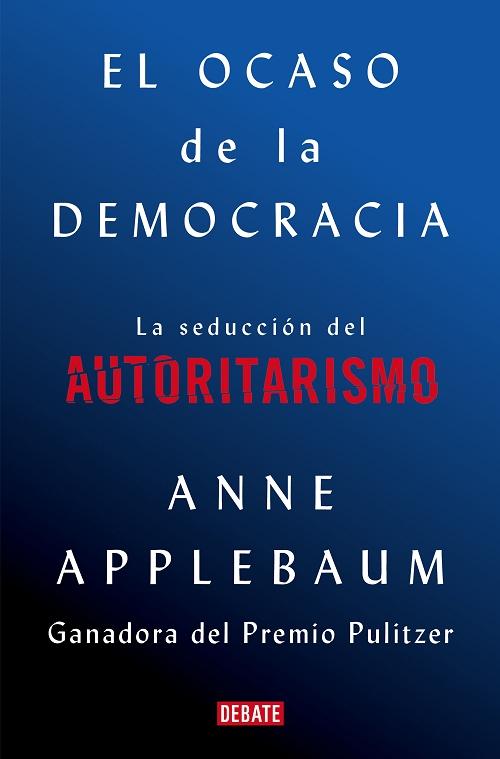
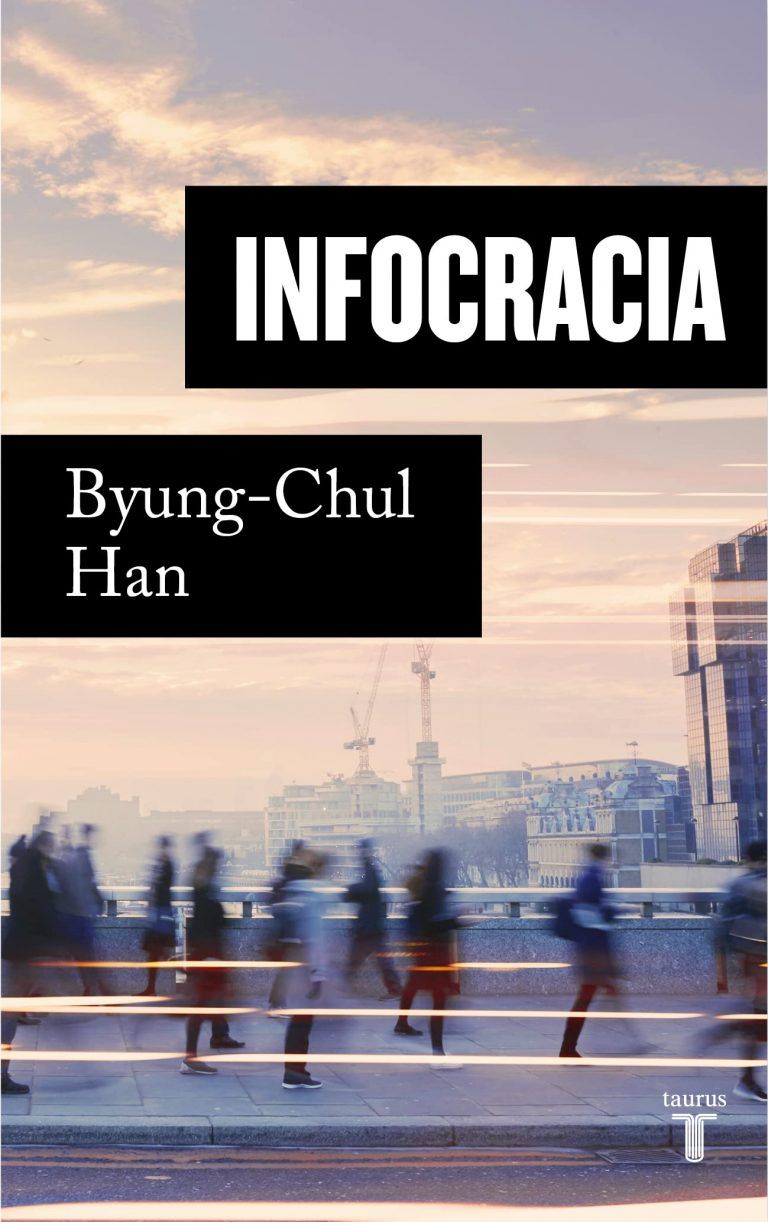

¿Y si al final todo no es más que un error, uno de los muchos que en el devenir histórico cabe endosar a la voluntad humana; una ensoñación, noble y bella, elevada en mala hora a forma clásica de gobierno, por una ilustre tradición de filósofos políticos; una utopía, en cuyo nombre se pierden aquellos hijos del pueblo que sueñan con ser ciudadanos; una de las caras, en fin, de la imposibilidad?
Antes de su actual y creciente desprestigio, la democracia constituía la mayor ambición de muchas comunidades políticas. La pésima fama que llegó a tener entre los antiguos, considerada la antesala de la tiranía, fue disipada por los sólidos argumentos teóricos de los padres de la Ilustración. Sin embargo, al día de hoy, la verdad es que resulta complicado ser demócrata y optimista al mismo tiempo. De hecho, la mayor parte del corpus ensayístico relacionado con el gobierno democrático se centra en analizar su decadencia y extinción.
Duras páginas, concebidas a la luz ―pero también a la sombra― de diferentes realidades nacionales, dan pie, en su conjunto, a una inquietante sospecha: la consolidación de un método para acabar con la soberanía popular en nombre de la democracia. Tres ensayos tenidos por polémicos se ocupan de este fenómeno: 1) El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum; 2) Cómo perder un país, de Ece Temelkuran; y 3) Infocracia, de Byung-Chul-Han.
El eterno atractivo del autoritarismo
Los seguidores de Anne Applebaum están acostumbrados a la lectura de textos voluminosos, repletos de recreaciones eruditas y datos extraídos de fuentes primarias y secundarias de gran valor histórico. Pero, en esta ocasión, la investigadora estadounidense firma un libro de corta extensión, que no puede ser calificado de panfleto político, pues no consiste en un mero desahogo, sino de reflexión pertinente, nacida de la preocupación por el futuro de las sociedades democráticas. Este libro contiene anécdotas de su vida personal, y las contrasta con testimonios y vivencias de intelectuales europeos sacudidos por el nazismo y el comunismo.
En el tramo inicial, Applebaum recuerda una reunión con amigos en Polonia; amigos que al cabo de los años le retiraron el trato por razones políticas. Su desconcierto la hace reparar en las anotaciones que, en 1937, el escritor rumano Mihail Sebastian deja en su diario: «¿Es posible la amistad con personas que tienen en común toda una serie de ideas y sentimientos ajenos, tan ajenos que basta con que yo entre por la puerta para que de repente se queden callados por la vergüenza y el embarazo?» (p. 21).
El líder populista se apoya en la proclamación vox populi de una causa justa, en cuyo nombre nada es delito y nada es condenable.
¿Quiénes le han dado la espalda? Un grupo de hombres y mujeres que ya no desean ocultar su personalidad autoritaria, la cual, según Hannah Arendt, encarna en sujetos radicalmente solitarios, sin lazos afectivos fuertes, que encuentran su sentido en el mundo en la pertenencia a una causa trascendental, a menudo recogida en los planteamientos del gran jefe o del partido único. Applebaum cobra conciencia de que ha sido expulsada del «nosotros» y arrumbada en el ominoso «ellos». Cree identificar un nuevo fenómeno sociológico: la polarización política. Sorprendida, decide compartir su hallazgo con el politólogo griego Stathis Kalyvas:
Se rio de mí calladamente; o mejor dicho, se rio conmigo, ya que no pretendía ser grosero. Pero lo que yo denominaba polarización resultaba no ser nada nuevo. «La única excepción fue el momento liberal posterior a 1989», me aseguró Stathis Kalyvas. Es la unidad lo que constituye una anomalía: la polarización es normal. También el escepticismo con respecto a la democracia liberal es normal. Y el atractivo del autoritarismo es eterno (p. 60).
La inevitabilidad de un destino o de una fuerza telúrica carece del encanto y la densidad intelectuales suficientes para convencer a la historiadora. Applebaum apela a sus investigaciones para iluminar sus vivencias y estructurar las posibles explicaciones del mal que aqueja a las sociedades democráticas. Ante la vista de los lectores, formula una hoja de ruta que identifica los grandes hitos del mal.
Plantea las condiciones necesarias para una dominación autoritaria y antidemocrática. La primera es la presencia de una población con predisposición autoritaria. En este punto se apoya en la obra de la economista conductual Karen Stenner, que discrepa de la afirmación de Arendt de que el autoritarismo posee una naturaleza política. Para Stenner la «predisposición autoritaria» es una orientación psicológica, característica de personas que no toleran la complejidad, rehúyen a los individuos con ideas distintas y temen participar en debates acalorados.
La segunda condición es la presencia de estudiosos y académicos que doten de legitimación histórica, sociológica y política a la dominación autoritaria, y avalen su superioridad sobre el sistema democrático tradicional. Para Applebaum, la demolición del orden liberal necesita ―más que ejércitos― pensadores, intelectuales, periodistas, blogueros, escritores y artistas. La tercera condición es la actuación avasallante de un Estado unipartidista antiliberal, que puede ser legitimado con una ideología y permite la promoción de un entramado de nuevas élites nacionales y regionales. Un Estado antiliberal es por definición «anticompetitivo y antimeritocrático» (p. 30), lo cual resulta muy atractivo para personas resentidas o con traumas de fracasos; además, aun siendo unipartidista, «no es necesariamente un Estado sin partidos de oposición» (p. 31).
La última condición es la creación de una «gran mentira», un «relato» histórico alternativo que pueda ser esparcido en las redes sociales y facilite las labores de polarización de la sociedad:
En muchas democracias avanzadas hoy no existe un debate, mucho menos un relato común. La gente siempre ha tenido opiniones distintas, pero ahora parten de datos fácticos distintos. Al mismo tiempo, en un ámbito informativo exento de autoridades reguladoras ―políticas, culturales o morales― y carente de fuentes fiables, no hay una manera fácil de distinguir entre las teorías conspiranoicas y las historias reales. Hoy se propagan relatos falsos, tendenciosos y a menudo deliberadamente engañosos que forman auténticos medios digitales fuera de control, aluviones de falsedades que se extienden con demasiada rapidez para ser objeto de una mínima verificación factual. Y aunque dicha verificación llegue a realizarse, para entonces ya no importa: la opinión pública nunca visita los sitios web dedicados a la verificación de datos y si lo hace, tampoco cree lo que dicen (p. 112).
Como especialista en historia de los países del bloque soviético, Applebaum vuelve la mirada hacia Polonia y Hungría, donde las reformas poscomunistas permitieron reconvertir el poder político en poder económico, y fundar un sistema de dominación obsesionado con perpetuarse. Lo hace para identificar las técnicas empleadas para dar al traste con la democracia.
En Polonia, gobernada desde 2015 por el partido Ley y Justicia, se destaca Jarosław Kaczyński como cerebro principal del método antiliberal. Al revisar el rastro que ha dejado se puede reconstruir un arsenal de triquiñuelas:
- Toma del Tribunal Constitucional y designación ilegal de magistrados.
- Uso del Parlamento para producir leyes que condicionen la actuación de jueces y magistrados del Poder Judicial.
- Control de la televisora pública, y reemplazo de reporteros y anclas informativas por periodistas afines al partido.
- Adquisición opaca de medios de comunicación opuestos al régimen, depuración de la nómina de trabajadores y asignación condicionada de pautas publicitarias.
- Modificación de la Ley de Función Pública para sustituir la burocracia estatal de carrera y contratar a familiares o incondicionales del partido.
- Alteración de las reglas y los procedimientos electorales para nunca perder el poder.
- Sustitución de la cúpula militar y diplomática.
- Identificación del enemigo externo («historiadores interesados en incriminar a Polonia y a los polacos como socios del Holocausto nazi») y el enemigo interno («los inmigrantes musulmanes y los homosexuales»).
- Institucionalización de la teoría conspiranoica (la gran mentira es el supuesto complot que produjo la caída del avión donde viajaba el presidente Lech Kaczyński cuando se dirigía a la ceremonia conmemorativa de la masacre de Katyn).
En Hungría, gobernada con mano de hierro por el partido Fidesz (el acrónimo en húngaro de «Alianza de Jóvenes Demócratas»), el protagonismo recae en Viktor Orbán, un líder con una amplia panoplia de armas políticas:
- Creación de un sistema político-electoral en el cual ningún partido de la oposición puede ganar.
- Eliminación ―vía resoluciones de la Auditoría Estatal― de las fuentes de financiamiento necesarias para que los partidos de oposición hagan campaña electoral.
- Toma del Tribunal Constitucional y nombramiento ilegal de magistrados.
- Patrocinio de una camarilla de ideólogos que apoyen las doctrinas del gobierno.
- Uso partidista de los recursos provenientes de la Unión Europea.
- Creación de una élite empresarial que apoye y financie al gobierno mediante la concesión directa de contratos públicos.
- Subordinación de las academias al gobierno de Fidesz.
- Aprovechamiento de la epidemia de coronavirus para aprobar poderes cuasidictatoriales para el presidente Orbán.
- Institucionalización de la teoría conspiranoica (la gran mentira consiste en el supuesto boicot del multimillonario judío húngaro George Soros para importar inmigrantes musulmanes que perviertan las tradiciones culturales magiares y la identidad étnica).
- Cierre de la Universidad Centroeuropea, propiedad del empresario George Soros.
Applebaum analiza también los métodos de dos controvertidos políticos, cuyos triunfos electorales constituyeron, en su tiempo, dos auténticos «cisnes negros» (categoría acuñada por Nassim Taleb): el inglés Nigel Farage, integrante del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés), uno de los pilares del Brexit; y el estadounidense Donald Trump. A partir de sus respectivos casos esboza los rasgos discursivos y comunicacionales del político antiliberal exitoso:
- Habilidad para contar historias y hacer reír.
- Uso de un lenguaje directo y sencillo.
- Capacidad para captar intuitivamente el estado de ánimo de una multitud.
- Énfasis en una identidad cultural, en lugar de una ideología.
- Empleo de las redes sociales para crear un sentimiento de unidad en torno al movimiento, mediante mensajes virales.
«Hay un tema de fondo: dadas las condiciones adecuadas, cualquier sociedad puede dar la espalda a la democracia. De hecho, si nos hemos de guiar por la historia, a la larga todas nuestras sociedades lo harán» (p. 22), sostiene una pesimista Anne Applebaum.
«Tuiteamos todo lo que pudimos»
Turquía, como la Venezuela democrática, tuvo también su «por ahora». Fue en 1999, cuando un dirigente político sin mayor resonancia popular aprovechó el descuido de los organizadores de una transmisión televisiva para leer un poema como quien pronuncia una profecía: «Los minaretes son nuestras bayonetas / Las cúpulas, nuestros cascos. / Las mezquitas, nuestros cuarteles / Y los fieles, nuestros soldados». Las autoridades reaccionaron ofendidas a tales palabras. En pocos días, el orador fue acusado de incitar al odio religioso en un país laico y se le impuso un presidio de cuatro meses, tiempo más que suficiente para transformar al populista Recep Tayyip Erdoğan en una referencia ética, una especie de mártir democrático. Tres años después, con el apoyo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco), llegó a la jefatura del Estado turco y dio inicio a sus ya dos décadas de mandato.
Internet y las redes sociales no califican como esfera pública de discusión, porque la información se produce y se difunde en espacios privados.
Pero allí no terminan los paralelismos con Venezuela. El 15 de julio de 2016, a plena luz del día, acontece en Turquía un golpe de Estado atípico, prácticamente televisado, repelido por un presidente que hizo de FaceTime su búnker y centro de operaciones. La fecha marca un parteaguas en la historia contemporánea turca, porque sirvió de justificación para una reducción acelerada de los derechos políticos, sociales y económicos. En 2017, un referendo consultivo —para buscar la aprobación popular de poderes extraordinarios a objeto de conjurar la supuesta crisis creada por el golpe de Estado fallido— terminó en un gigantesco fraude electoral y el fortalecimiento de las posiciones de Recep Tayyip Erdoğan. Estos cambios radicales llevaron a la periodista Ece Temelkuran a reflexionar sobre el origen de la desgracia turca:
El vasto territorio al que creías pertenecer no se reduce hasta convertirse en una mesa de la noche a la mañana. Pasan años. Quizás imagines que la causa de esa reducción es la opresión y el temor que genera. Pero en realidad esta no se inicia en el momento en que un payaso asume la presidencia, o un emperador psicótico empieza a gritar órdenes a la nación desde su palacio. No comienza cuando se aplican leyes parciales contra los disidentes como si fueran prisioneros de guerra, o cuando el hecho de ser castigado por la ley deja de parecer una consecuencia comprensible de tus actos para percibirse, en cambio, como una venganza ilegal perpetrada por un enemigo. Ni siquiera empieza en el momento en que te das cuenta de que esos inéditos quebrantamientos de la justicia se han convertido en la norma. Retrospectivamente, resulta obvio que el proceso solo se inicia realmente después de que se han causado graves daños al concepto fundamental de justicia, y una vez que se ha destruido el mínimo de moralidad del que no sabías que dependías. Es esa inmoralidad agotadora y aterradora la que te obliga a buscar algún otro sitio. No es el emperador quien te empuja al margen de la arena para convertirte en un mero observador disociado, sino sus súbditos (p. 247).
Temelkuran es una periodista y novelista turca que no tiene reparos para definirse como intelectual de izquierdas. Su ensayo, Cómo perder un país, no tiene la profundidad conceptual del trabajo de Anne Applebaum, ni una profusión de citas de pensadores e intelectuales. Sin embargo, que carezca de pretensiones académicas no lo convierte en un texto menor. Tampoco es un monólogo atormentado. En sus páginas se pasea una multitud de personas, de diferentes regiones, estratos y ocupaciones, cuyas experiencias se entretejen en una sucesión de testimonios que dan pie a las reflexiones de una mujer que escribe desde el exilio. En cuanto a ritmo narrativo, Temelkuran supera por mucho a Applebaum; gracias a sus frases de orfebre, consigue una resonancia impensada en el ánimo de los lectores. Una elegancia expresiva, que no divaga y que se aferra a objetivos claros. La crítica se revela como sentimiento de pertenencia:
He identificado los siete pasos que tiene que dar un líder populista para pasar de ser un personaje ridículo a convertirse en un autócrata seriamente aterrador, mientras corrompe hasta la médula a toda la sociedad de su país. Estos pasos son fáciles de seguir para cualquier aspirante a dictador, y, por lo tanto, resultan igualmente fáciles de ignorar para quienes pretenden oponerse a él, a menos que aprendamos a leer las señales de advertencia. No podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo centrándonos en las condiciones peculiares de cada uno de nuestros países: debemos ser capaces de reconocer estos pasos cuando se dan, definir una pauta común y encontrar una forma de romperla; juntos (p. 20).
El primer paso es la creación de un movimiento. Esta forma de referirse a una estructura organizativa de proselitismo ideológico tiene sus causas. Obedece a la necesidad del liderazgo emergente de proyectar una imagen de novedad y ruptura, pero también de sacar provecho del desprestigio de los políticos y partidos tradicionales, a quienes se les acusa de representar los intereses de las élites y no los del pueblo real, entendido en términos cínicos como la parte de la población deseosa de identificarse con un líder fuerte.
Temelkuran identifica el núcleo energético del movimiento populista en un victimismo fabricado. Erdoğan construye la condición de víctimas en referencia a los pobladores de las regiones más pobres quienes, a diferencia de los impíos habitantes de los centros urbanos, se destacan por su virtud y gran celo religioso, y también por su oposición a ultranza a fundirse en una cultura laica y cosmopolita que cercene las raíces orientales de la idiosincrasia. Estos integrantes de la «Turquía profunda» son fácil presa de los discursos en nombre del pueblo, del deseo del yo de fundirse en un nosotros. En cuanto a los opositores del movimiento, por más que se esfuercen, nunca serán parte de ese «nosotros» ―el pueblo real― porque están condenados a ser miembros de la élite urbana opresora:
El nosotros siempre somete a sus oponentes a normas éticas (como la objetividad) que por su parte no se siente obligado a cumplir, dado que los originales propietarios del nosotros tienen el monopolio de la moralidad y el privilegio de ser la verdadera voz de las masas. Fin de la historia. Las voces críticas se quedan tan paralizadas que no se dan cuenta de que el «respeto» que les exige el nosotros es en realidad un silencio incondicional (p. 39).
El segundo paso consiste en trastocar la lógica y crear un lenguaje propio. En palabras de Temelkuran: «La infantilización de las masas a través de la infantilización del lenguaje político es un factor crucial… Además, una vez que infantilizas el lenguaje político común, resulta más fácil movilizar a las masas, y a partir de ahí puedes prometerles cualquier cosa» (p. 51). La persona promedio tiene suficiente inteligencia y perspicacia para darse cuenta de los altos costos que implica no hablar la neolengua. Sabe que, cuando las necesidades apremian, produce más réditos convertirse en fiel del partido que enfrascarse en una cruzada política por la igualdad social. La conversión de la ciudadanía en una sociedad de cómplices ha sido posible por la adopción de una nueva moral, de una ética de la conveniencia, que ha disipado los límites del bien y del mal, y ha hecho posible «la normalización de la desvergüenza» (p. 89).
El tercer paso es apostar por la posverdad, esa suerte de certeza alternativa, extremadamente organizada. También ayuda la apelación al acto escandaloso que desata reacciones instantáneas, distrae a la población y adultera el debate político. En el caso turco la gran mentira, la teoría conspiranoica, es la influencia creciente del movimiento religioso terrorista islámico Hizmet (Servicio), que supuestamente ha venido infiltrando las estructuras administrativas (especialmente en el sistema educativo), las fuerzas armadas turcas y los medios de comunicación para crear un Estado paralelo que allane la llegada al poder del imán Fethullah Gülen, radicado en Estados Unidos desde hace 23 años. La guerra comunicacional se libra en las redes sociales con un ejército de troles, encargados de viralizar mensajes y fabricar tendencias entre los usuarios. En el ámbito de los medios radioeléctricos, Erdoğan saca provecho de las transmisiones en cadena para tildar a los opositores de maleantes y amenazar con penas de presidio. Ha llegado a televisar incluso tres discursos por día.
El cuarto paso es menos simbólico, más real y pragmático: desmantelar los mecanismos judiciales y políticos. Aparte de secuestrar el Poder Judicial, para Erdoğan es importantísimo mantener en constante funcionamiento una maquinaria electoral que saque provecho de la ingenuidad occidental de equiparar a la democracia con comicios y votaciones. Las elecciones, además de ser fácil desvirtuarlas y manipularlas, permiten una movilización permanente de prosélitos y alimentan las esperanzas de sectores marginados de acceder a cuotas de poder y gestión de recursos públicos. Llegados a este punto, Temelkuran explica:
El hábito de concebir a nuestras instituciones como entes poderosos y abstractos, y olvidar que en realidad están formadas por personas que podrían estar demasiado paralizadas para reaccionar, es un fallo habitual cuando nos enfrentamos al autoritarismo, incluso entre los directivos de esas mismas instituciones.
El punto de inflexión crucial en el largo proceso de desmantelamiento del aparato del Estado y los mecanismos legales no es la implantación de cuadros formados por obedientes y leales miembros del partido o de la propia familia, como mucha gente tiende a pensar. La vuelta de tuerca que permite a los líderes jugar a voluntad con este aparato se inicia cuando estos empiezan a socavarlo para crear la sensación de que es superfluo (p. 149).
El quinto paso es el diseño de un modelo de ciudadano conveniente al gobierno autoritario; una ingeniería social y psicológica que funciona en dos ámbitos: la personalidad del seguidor (dotarlo de un estatus de superioridad moral) y la mentalidad del contrario (aislarlo al punto de «exiliarlo» en su soledad, quebrar su equilibrio psíquico, desmovilizarlo y condenarlo al «voyerismo político»). El líder populista se apoya en la proclamación vox populi de una causa justa, en cuyo nombre nada es delito y nada es condenable.
El penúltimo paso radica en dejar a los ciudadanos reírse del horror:
La risa colectiva crea la ilusión de alzarse con firmeza frente a la humillación del opresor, y ofrece un tranquilizador autoengaño, una habitación del pánico a la que retirarse a fin de prepararse para el serio combate que nos aguarda. Acumular chistes críticos como quien acumula munición nos ayuda a gestionar nuestras inquietudes sobre el futuro. De ahí que en tiempos de crisis, cuando cada uno de nosotros intenta mantenerse más sereno de lo que realmente está, la necesidad de risa surja antes que el humor político, y no al revés… Sin embargo, llega un momento en que la habitación del pánico se vuelve demasiado confortable para abandonarla y surge cierta renuencia colectiva a salir y afrontar la realidad. Cuando ya no hay nada sobre lo que bromear, el reflejo de la risa persiste como un huérfano errante, repitiendo prácticamente sus recuerdos de aquellos días felices en los que las voces de la oposición todavía creían en un mañana en el que las cosas se pondrían serias. O, a la inversa, la risa se agota y hasta los chistes más inteligentes apenas generan una sonrisa rota. Esta es la última etapa, cuando el sarcasmo se vuelve fatalista y envenena la mente humana. Es la fase en la que todo el mundo bromea sobre casi cualquier cosa, las voces oprimidas empiezan a volverse unas contra otras, y ya nada ríe (pp. 223-224).
El último paso consiste en construir un país a la medida del proyecto autoritario. Para ello es imprescindible estimular la emigración o el exilio de los ciudadanos críticos, para de este modo quedarse con las personas adaptadas al sistema de premios y castigos implantado por el líder; personas cuyo instinto de movilización ha sido previamente esterilizado por una política de clientelismo. También es necesario tejer una red de gobiernos amigos que permitan superar las políticas de sanciones de aquellos organismos multilaterales donde se agrupan y tienen poder las naciones con democracias liberales. En este sentido, la construcción de un país a la medida requiere crear «vastos territorios de la inmoralidad» (p. 258) donde ofrecer negocios lucrativos a los socios estratégicos.
El sentimiento que recorre las páginas del libro de Temelkuran es el dolor de la clase intelectual turca por haberse obsesionado con la seudocomprensión de los acontecimientos y el análisis de la psicología de las masas, y «no captar el hecho de que la comprensión requiere acción» (p. 262). De allí que la autora aconseje a los defensores de las democracias liberales reparar en las similitudes que se dejan ver en el ascenso de los gobiernos autoritarios, porque son tantas que resulta temerario atribuirlas al azar. No quiere que hagan suyas las palabras de su amiga Ayse: «¿Qué voy a decirle a mi hija cuando un día me pregunte qué hicimos todo este tiempo?» Ayse se siente realmente avergonzada cuando añade: «¿Le diré: “Tuiteamos todo lo que pudimos?”» (p. 264).
La época de la libertad ha terminado
Byung-Chul Han es para muchos el Paulo Coelho de la filosofía. Abundan los académicos que descalifican el trabajo de este pensador coreano-alemán de prolífica obra publicada. Se le acusa de haber banalizado el análisis epistemológico y limitarse a estudios fenomenológicos sin rigor científico; que al problematizar asuntos de moda le da, invariablemente, por rescatar del desván de la historia herramientas herrumbrosas del marxismo y el posmarxismo como, por ejemplo, las categorías desarrolladas por su idolatrado Michel Foucault.
En Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia Byung-Chul Han se presenta en estado puro: con un ensayo de pocas páginas, de párrafos cortos y abundantes definiciones, con frases que, de vez en cuando, dejan colar agudos aforismos. El análisis del impacto creciente de la digitalización en la sociedad es la excusa para actualizar y complejizar categorías y conceptos que había desarrollado en opúsculos anteriores, sin pretensiones de fundirlos en una teoría omnicomprensiva.
En el ciberespacio no hay masas, públicos ni audiencias, sino enjambres, que no constituyen colectivos responsables y políticamente activos, incapaces de organizar una contrarrevolución.
El sistema dominante vira a un capitalismo de la información, basado en la comunicación y la creación de redes. La democracia degenera en infocracia, una forma de dominación que cumple sus fines de control y vigilancia social mediante la imposición del régimen de la información, un modelo de interacción social encauzado por el empleo de inteligencia artificial y la optimización de algoritmos, que predicen y condicionan la actividad de los internautas.
Han sostiene que el régimen de la información revela rasgos totalitarios, y busca apoderarse de la psique mediante la psicopolítica. El poder disciplinario se torna invisible y la vigilancia de las personas ocurre mediante la recopilación y el análisis de datos. A diferencia de modalidades anteriores de dominación, la supervisión no necesita someter a los vigilados al aislamiento y la soledad; por el contrario, requiere que se comuniquen por la vía digital, donde ninguna información se borra. De allí que vea en el dataísmo un totalitarismo sin ideología, que no necesita crear un relato del mundo para conquistarlo. En el ciberespacio no hay masas, públicos ni audiencias, sino enjambres que no constituyen colectivos responsables y políticamente activos, incapaces de organizar una contrarrevolución.
Para explicar las implicaciones de la digitalización en la sociedad democrática, Han echa mano de la teoría discursiva y la teoría de la formación de la opinión pública de Jürgen Habermas. Por razones de conveniencia, idealiza las reflexiones de su nueva referencia intelectual y señala que el libro fue el medio determinante en los primeros tiempos de la democracia, una afirmación bastante osada. Secunda la tesis que atribuye al intercambio de pareceres entre lectores, portadores de discursos racionales, el motor del surgimiento de la esfera pública. Y así como Habermas culpó a los medios de comunicación electrónicos del declive de la esfera pública democrática, Han arremete contra los medios de comunicación digitales: los acusa de destruir el discurso racional, determinado por la cultura del libro, y disponer en sus espacios virtuales de una estructura que condena a los receptores a la pasividad:
En la era de los medios digitales, la esfera pública discursiva no está amenazada por los formatos de entretenimiento de los medios de comunicación de masas, ni por el infotainment, sino por la difusión y multiplicación viral de la información, es decir, por la infodemia… La estructura anfiteatral de los medios de comunicación de masas deja paso a la estructura rizomática de los medios digitales, que no tienen un centro. La esfera pública se desintegra en espacios privados. Como resultado, nuestra atención no se centra en cuestiones relevantes para la sociedad en su conjunto (pp. 32-33).
Han afirma que la comunicación en las redes sociales no es libre ni democrática porque está basada en algoritmos (p. 44). Internet y las redes sociales no califican como esfera pública de discusión, porque la información se produce y se difunde en espacios privados. Un «efecto burbuja» parcela a los usuarios y los aísla de las opiniones discordantes, crea un «bucle del ego» (p. 48). El microtargeting diferencia los mensajes y fragmenta al público. La ausencia de contraparte impide, por lo tanto, el diálogo y priva a la opinión de racionalidad comunicativa:
La guerra de los memes indica que la comunicación digital favorece cada vez más lo visual sobre lo textual. Las imágenes son más rápidas que los textos. Ni el discurso ni la verdad son virales. La creciente visualización de la comunicación dificulta a su vez el discurso democrático, porque las imágenes no argumentan ni justifican nada.
La democracia es lenta, larga y tediosa… También las noticias falsas son, ante todo, información. Antes de que un proceso de verificación se ponga en marcha, ya ha tenido todo su efecto. La información corre más que la verdad, y no puede ser alcanzada por esta. El intento de combatir a la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad (p. 42).
A pesar de haber resaltado la primacía de la tradición escrita en la fundación de la democracia, Han no deja de reivindicar, nuevamente por conveniencia, la importancia de la oralidad, el diálogo y la conversación como principios vitales de la esfera pública y la opinión pública. Y al afirmar que «escuchar es un acto político en la medida en que integra a las personas en una comunidad y las capacita para el discurso. Crea un “nosotros”. La democracia es una comunidad de oyentes» (pp. 54-55), se encuentra en capacidad de sentenciar que la crisis de la democracia moderna «es ante todo una crisis del escuchar» (p. 48). Para Han «es evidente que la época de la libertad ha terminado» (p. 91). En sus exequias, los asistentes se entretienen con el teléfono inteligente. Los autoritarios no pueden evitar dejar un like.
Rafael Jiménez Moreno, comunicador social y egresado del IESA.
Suscríbase aquí al boletín de novedades de Debates IESA.







