Un libro de Virginia Betancourt recorre los pormenores de crear una institución modelo, de referencia internacional, a partir de condiciones muy limitadas. Toda política pública tiene su prueba definitiva en su puesta en práctica, que queda en manos de funcionarios en quienes normalmente no se repara, pero de quienes depende gran parte de su éxito o fracaso.
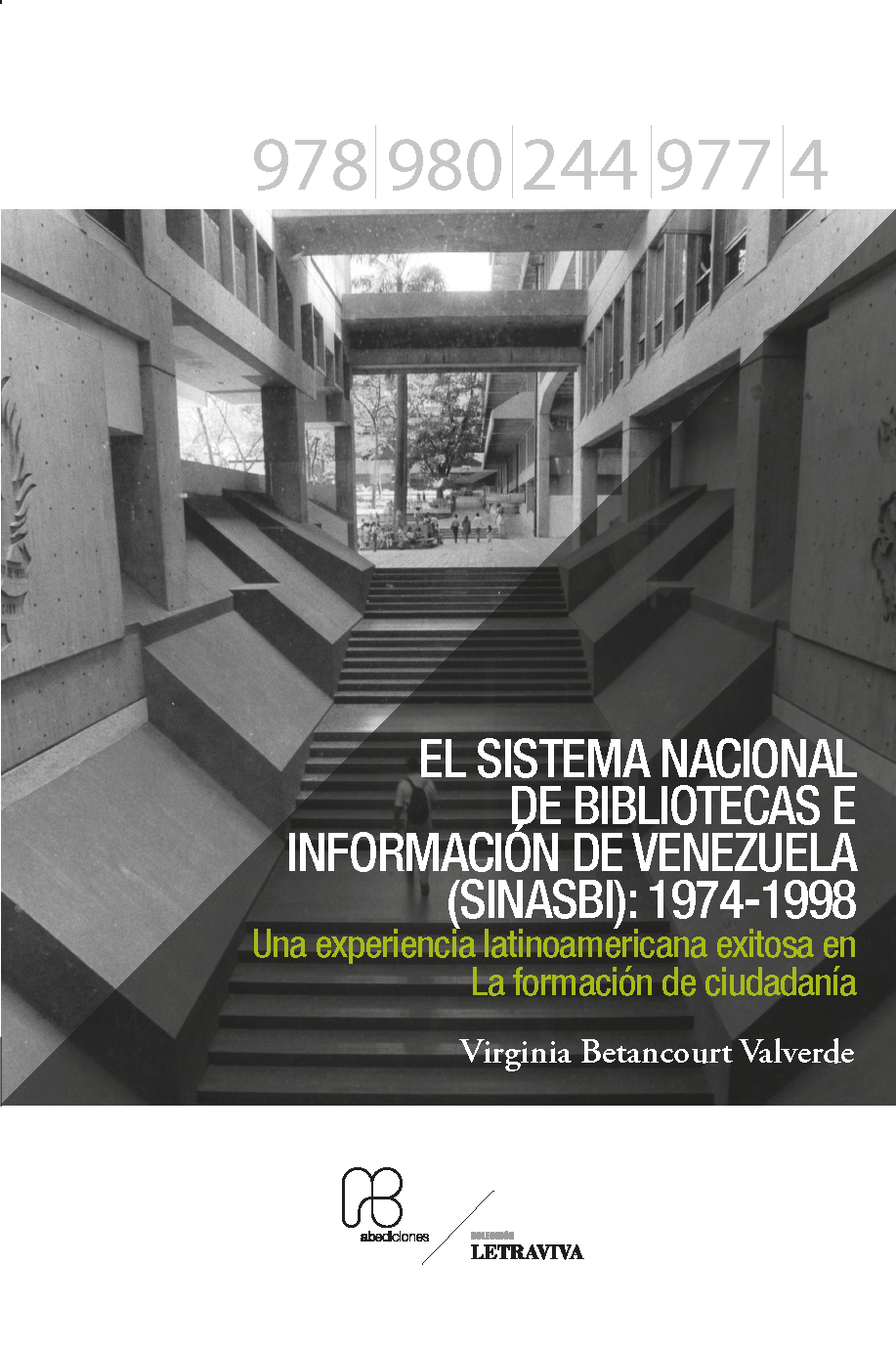 Reseña de El Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Venezuela (SINASBI): 1974-1998. Una experiencia latinoamericana exitosa en la formación de ciudadanía, de Virginia Betancourt Valverde. Abediciones-Universidad Católica Andrés Bello, 2020.
Reseña de El Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Venezuela (SINASBI): 1974-1998. Una experiencia latinoamericana exitosa en la formación de ciudadanía, de Virginia Betancourt Valverde. Abediciones-Universidad Católica Andrés Bello, 2020.
Hacer que las cosas sucedan: he ahí el gran reto de todos los programas políticos. Proclamar principios doctrinales, trazar grandes líneas de acción, luchar por el poder, hacer alianzas, negociar, maniobrar, incluso tomar las armas y vivir verdaderas epopeyas o tragedias es un asunto bastante diferente a lograr que lo prometido se lleve a la práctica. Es esa otra cara de lo político que se vincula de forma más inmediata con las personas y que, paradójicamente, recibe mucha menos atención de la sociedad, incluso de los especialistas.
Si Venezuela, por ejemplo, pudo ufanarse durante cincuenta o sesenta años de uno de los mejores estándares de vida de América Latina —a veces incluso del mundo—, eso se debió a la abundancia de recursos provenientes del petróleo, a una élite política, social, empresarial y cultural que apostó en serio a la modernización, pero también a personas que se levantaban temprano todos los días, iban a sus trabajos y de ocho de la mañana a cinco de la tarde (o a seis, ocho o mucho más) se encargaron de ejecutar los proyectos. Sin funcionarios y burócratas eficientes como Manuel Egaña, Sofía Ímber, José González Lander, Maritza Izaguirre o Rafael Alfonzo Ravard, pero también como millares de hombres y mujeres anónimos, ni el paludismo se hubiese erradicado, ni el analfabetismo hubiera casi desaparecido ni la electrificación habría sido una realidad.
Si a partir de la década de los ochenta el proceso perdió fuelle y en los siguientes años la calidad de la educación decayó, los hospitales fueron cada vez menos ejemplares, los tribunales acusaban deficiencias y la marcha general del Estado empezó a hacerse más lenta y torpe, la causa fue que en gran medida la expansión no logró acompasarse con la formación de suficientes funcionarios, capaces de hacer andar su sala de máquinas. Aunque tal no fue la única causa del declive, lo cierto es que la administración y las políticas públicas son las grandes olvidadas en casi todos los análisis, cuando constituyen la savia fundamental del Estado.
Por eso es tan valioso este libro de Virginia Betancourt Valverde. Ideado como un informe, El Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Venezuela (SINASBI): 1974-1998. Una experiencia latinoamericana exitosa en la formación de ciudadanía, dibuja el proceso de «institucionalización» (p. 54), como lo define, de la Biblioteca Nacional entre 1974 y 1998.
Así como la política necesita administradores para ejecutar sus planes, los administradores sin los políticos que conducen el Estado y dispensan los recursos tampoco pueden trabajar
Su vida sirve para explicar cómo una mujer sin formación específica en bibliotecología, pero muy preocupada por la educación y la lectura, a partir de una organización no gubernamental que en su primer momento tenía mucho del viejo espíritu de caridad, de damas que se organizan para ayudar a los pobres, transita muy rápido hacia la profesionalización y da el salto al diseño y la puesta en práctica de políticas públicas de largo alcance. Es un ejemplo de modernización en todo sentido: el paso del típico «comité de damas» —al que Virginia Betancourt define como «esposas, hijas y hermanas de políticos de Acción Democrática» (p. 35)— a un conjunto de profesionales y funcionarias públicas, con peso propio debido a su capacidad y ejecución, indistintamente de quiénes fueran sus parejas y parientes; de salones de lecturas a un sistema nacional de bibliotecas e información; y de funcionarios mal pagados y sedes que amenazaban ruina a un equipo técnico, muy capacitado.
Y todo eso, además, como expresión de lo mejor que tuvo la democracia fundada en 1958: democratización de la cultura y la educación, que puso el libro al alcance de cada vez más personas; democratización de las oportunidades de género, con mujeres que asumen responsabilidades cada vez más grandes; democratización del Estado, que se hace más moderno y eficiente en un contexto de libertad. Por algo Virginia Betancourt define el trabajo como «formación de ciudadanía».
¿Cómo se logró lo que hoy pareciera un prodigio? Desde la primera página del libro, Virginia Betancourt lo atribuye a un equipo eficiente. Es un dato importante, porque la administración pública se refiere fundamentalmente a eso: amplios equipos, bien organizados y formados, que lleven adelante determinadas prácticas. No en vano dedica el libro «a nuestros compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional», con una fotografía en familia de los empleados a la entrada de la nueva sede (p. 6). De hecho, en gran parte del texto le da la palabra a ellos para que expliquen aspectos específicos en los que cumplieron un papel clave: Josefina Bertorelli, Elvira Muñoz, María Elena Zapata, Iván Castro y Martha Fernández escriben capítulos en solitario o a cuatro manos con Virginia Betancourt. Pero como dice el padre Luis Ugalde en el prólogo: «En la creación de instituciones sólidas siempre hay personas claves que evitan el fracaso a mitad de camino. A su vez esas personas tienen que tener convicciones profundas que las llevan a poner su vida en ello» (p. 18). Virginia Betancourt es esa persona dentro de esta historia.
La Biblioteca Nacional, en 1974, tenía una existencia apenas nominal. Hacer de ella una institución dinámica, funcional y de gran impacto en la sociedad, era un reto enorme
Recién retornada del exilio, en 1960, formó parte de las creadoras del Banco del Libro, una organización no gubernamental que existe hasta el día de hoy, cuyo objetivo inicial fue recaudar libros de texto usados para facilitárselos a estudiantes que no podían comprarlos. El Banco del Libro lo impulsaron Carmen Valverde (su mamá y entonces primera dama de la República), junto a Luisa Adams, Lulú Ibarra, Chichi Rugeles y Amabelia Galo de Rothe. Probablemente, un hecho que explica su transformación relativamente rápida de un «comité de damas» a algo distinto es que ellas ya eran mujeres de otro tiempo. Militaban o simpatizaban en un partido democrático que desde el primer momento tuvo mujeres en su dirección; su vinculación, por lo tanto, no era sucedánea de la de sus parientes masculinos o esposos: habían arrostrado el peligro de la clandestinidad o del exilio durante la dictadura y participado en debates, en la redacción de documentos doctrinales y en el diseño de estrategias políticas. Virginia Betancourt, probablemente la más joven, es socióloga de la Universidad de Chicago.
Muy pronto las promotoras del Banco del Libro descubrieron la dimensión del problema de la lectura en Venezuela: desde el uso de muchos manuales importados, sin conexión con la realidad venezolana, hasta la carencia de bibliotecas públicas, en especial para jóvenes. En respuesta impulsaron concursos para la redacción de manuales y el impulso de una política de textos gratuitos editados por el Estado (el decreto 567, de 1966, que produjo tanta polémica y al final no se llevó a la práctica). En 1978 este impulso llevó a la creación de una de las grandes editoriales de libros para niños de habla española, Ekaré, que actualmente tiene oficinas en Venezuela y España. Paralelamente comenzaron a aparecer bibliotecas públicas: la Biblioteca Arístides Rojas en 1964, que llegó a ser célebre por su espacio físico, su colección y las actividades que realizaba; la Red de Servicios Bibliotecarios de Ciudad Guayana, el mismo año; un bibliobús para los barrios de Caracas (1970) y una biblioteca en la Cárcel Modelo (1973).
Cuando en 1974, al comienzo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se pensó en alguien capaz de fortalecer a la Biblioteca Nacional, una institución casi centenaria pero con un radio de acción muy limitado (en realidad funcionaba como una sala de lectura para los sectores circundantes y algunos pocos investigadores), el nombre de Virginia Betancourt surgió como una buena opción. Cuenta que su primera reacción fue rechazar el cargo, por no ser bibliotecóloga. Pero el ministro de Educación, Luis Manuel Peñalver, le dijo que se necesitaba una gerente. Así, tras pedir lo que entonces creyó sería un permiso temporal, se encontró con el camino definitivo de su vida.
El 18 de octubre de 1974 se juramentó como directora de la Biblioteca Nacional. Por grande que había sido el trabajo en el Banco del Libro, la dimensión de lo que venía superaba cualquier expectativa. Su impresión al ver el estado del viejo edificio en la Esquina de San Francisco anunció muy rápido todo lo que había que hacer. Aunque la gran sala de lectura diseñada por Alejandro Chataing en 1909 era (y aún lo es, a pesar de estar casi abandonada) uno de los espacios más bellos de Caracas, la acosaban las goteras, carecía de capacidad para albergar las colecciones y, según un informe de los bomberos, el estado de las instalaciones auguraba un gran incendio en cualquier momento. Aparte de la sala de prensa diaria, casi nadie consultaba libros, salvo estudiantes de secundaria de las zonas cercanas y unos pocos investigadores.
Había que hacer de todo, pero lo primero era hacerse una idea real de la situación, para lo que se nombró una comisión con 143 profesionales que se dedicaron a trabajar por un año. La conclusión fue contundente: «La Biblioteca Nacional, en 1974, tenía una existencia apenas nominal» (p. 50). Hacer de ella una institución dinámica, funcional y de gran impacto en la sociedad, era un reto enorme, pero lo asumió con entusiasmo.
El trabajo desplegado a partir de entonces es una muestra de la multitud de aristas que implica el desarrollo de las políticas públicas. La experiencia descrita parece definirlo como una mezcla de 1) mucha capacidad de negociación hacia arriba, por definirlo de algún modo, con quienes detentan el poder; 2) mucha gerencia y, seguramente, también capacidad para negociar hacia los lados y hacia abajo, y así liderar un equipo vasto, multidisciplinario y, en un primer momento, bastante desigual; y 3) mucho trabajo concreto, de «carpintería», centrado en solucionar cosas aparentemente pequeñas, rutinarias y fastidiosas, pero que son las que mantienen prendida la caldera del navío. Así como la política necesita administradores para ejecutar sus planes, los administradores sin los políticos que conducen el Estado y dispensan los recursos tampoco pueden trabajar. Es una especie de simbiosis. Al negociar hacia arriba hay que contar con interlocutores dispuestos a hacerlo y, al menos en un grado mínimo, con valores suficientemente similares para llegar a acuerdos.
Lo primero, entonces, parece haber sido entenderse con hombres y mujeres de Estado, así como con parlamentarios, para promulgar legislaciones y conseguir presupuestos. Aunque las relaciones fueron armoniosas y Virginia Betancourt se ganó un respeto cada vez mayor, no fue un camino sin tropiezos, y en este aspecto su libro debería ser de obligatoria lectura para quien necesite entender la fisiología y la anatomía de las políticas públicas.
La Ley del Instituto Autónomo de la Biblioteca Nacional, del 29 de junio de 1977, fue un punto básico en la institucionalización, pero lograr que la entidad funcionara requirió capacidad de negociación, mucha negociación. Por ejemplo, no fue sencillo acceder a recursos del situado coordinado —establecido en 1978 para que las regiones pudieran administrar parte de la bonanza petrolera— porque la mayor parte de los gobernadores no veían la utilidad de una red de bibliotecas. Cuando el presidente Pérez había garantizado un apoyo mínimo a la propuesta, ganó las elecciones el candidato de oposición, Luis Herrera Campins, lo que implicó una nueva ronda de negociaciones. El nuevo gobierno accedió y así, lo que en 1978 era una red de cinco bibliotecas y catorce salones de lectura en Caracas, y una biblioteca central en el Zulia, en veinte años se convirtió en una red de veintidós bibliotecas públicas centrales (una en cada capital) y numerosas otras bibliotecas y salas de lectura por todo el país. Cada sede, cada colección, cada contratación, fue un trabajo más o menos similar de negociaciones, algunos (y en ocasiones bastantes) malos ratos, avances y retrocesos.
Paralelamente debía enfrentarse el reto de fortalecer la institución hacia adentro: lograr que estuviera en condiciones de cumplir realmente su misión; inventariar y catalogar las colecciones, evaluar su estado, rescatar otras colecciones, restaurar y preservar aquellos materiales en peligro y recibir donaciones privadas; capacitar personal y mejorar sus condiciones laborales; reparar la vieja sede, para que el peligro del incendio se disipara (en efecto, no llegó a ocurrir), y buscar una nueva sede. El edificio que actualmente alberga la sede central en la plaza Panteón, que llegó a ser emblemático en América Latina, no cayó del cielo. Primero se pensó en el Helicoide, aquel centro comercial que quebró antes de inaugurarse, pasó al Estado y que por décadas no se supo (en realidad no se ha sabido hasta hoy) qué hacer con él. Una evaluación mostró que era muy costoso y complicado adaptarlo para biblioteca. Enterada Virginia Betancourt del gran proyecto de renovación urbana del norte de Caracas conocido como Foro Libertador (que, como el Helicoide, también quedó inconcluso debido a la crisis de 1983), propuso la construcción de la nueva sede en el área. Así entró en el proyecto de 1976 y después de muchas demoras, en un país que cada vez contaba con menos recursos, se inauguró finalmente en 1994, aunque la habilitación total no se culminó hasta 1997.
Pero no todo era negociar con el gobierno. La renovación tecnológica se apoyó en convenios internacionales, como el suscrito en 1976 con la Universidad de Chicago, que permitió el uso gratuito del sistema NOTIS 3. Era toda una revolución: «Implicó —explica Betancourt— la adopción de normas bibliotecológicas actualizadas para el procesamiento técnico centralizado de materiales bibliográficos, no-bibliográficos y audiovisuales» (p. 104). No fue el único convenio. De hecho, la Biblioteca Nacional desempeñó un papel central en la configuración de un Sistema de Bibliotecas Públicas de América Latina y el Caribe (pp. 145-183). En 1978 se decretó el Archivo Audiovisual de Venezuela, adscrito a la Biblioteca Nacional: algo «sin precedentes en otras BN del mundo, a excepción de Australia, y su existencia no se habría justificado si sólo se hubiera tomado en cuenta su exigua colección de materiales no bibliográficos, entre los que se destacaban: 600 partituras del período colonial, 270 fotografías del siglo XIX y 36 mapas antiguos» (p. 81). A partir de allí comenzó a engrosarse con numerosas donaciones, entre las que se destaca la Colección Haskel Hoffenberg, de fotografía latinoamericana del siglo XIX, adquirida en 1985. Consta de 3.000 imágenes y se la considera la más grande e importante del mundo en el área. Para 1998 la colección fotográfica en general llegaba a 8.000 piezas.
Sí, Virginia Betancourt hizo que las cosas sucedieran. En 1975 recibió una institución que existía «nominalmente» y contaba con 2.149.522 volúmenes; y en 1998 la dejó con una red nacional, una sede central de las más modernas de América Latina, un amplio servicio audiovisual, una hemeroteca bien cuidada, numerosos convenios internacionales y 8.420.201 volúmenes. Pero, así como toda esta institucionalización fue producto de la democracia y sus valores, la crisis del sistema y su colapso le marcaron otro destino. Ya no hubo con quién negociar hacia arriba.
A casi dos décadas y media de la salida de Virginia Betancourt de la dirección de la Biblioteca Nacional, todo indica que aquella institucionalización se detuvo e incluso, en muchos aspectos, retrocedió. Si no ha vuelto a ser una institución del todo «nominal», se debe en gran medida a su legado. Pero veinte años (sobre todo estos últimos veinte años que ha vivido Venezuela) pueden ser mucho. Por eso es tan importante este libro: en sus páginas hallan los venezolanos actuales, sobre todo los más jóvenes que no conocieron aquello, la referencia de una forma de administrar con eficiencia la cosa pública, un repertorio de prácticas y valores que han de ser claves en la hora de la reconstrucción.
Nota personal
Es imposible terminar esta reseña sin un reconocimiento personal a Virginia Betancourt, con quien el autor ha compartido tantas empresas intelectuales en la nueva etapa que siguió a su salida de la Biblioteca Nacional, tan activa y socialmente provechosa como siempre. Al repasar sus ejecutorias, no puede menos que decir: ¡gracias, Virginia, por todo lo hecho! Quien escribe pasó horas felices y fundamentales de su formación en distintas bibliotecas de Caracas. Durante sus años de adolescencia y formación universitaria encontró solaz, libros que devoró con interés y mucho material para estudiar e investigar. Recuerda con especial cariño a Jorge López Falcón, amoroso guía de la Sala Arcaya, cuya muerte aún estremece. Iván Drenikoff era amigo de mi papá y un recuerdo entrañable de la infancia, con su conocimiento de casi todo. Arturo Álvarez de Armas es otro amigo y profesional extraordinario que encarna mucho de lo que hizo grande a la Biblioteca Nacional y de lo que la hará volver a florecer.
Tomás Straka, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.







