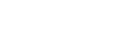En una fábula de Esopo, un lobo se viste con piel de oveja para acercarse sin sospechas. Hay líderes que reclaman lealtad con discursos de unidad y enmascaran el propósito de perpetuarse y blindarse ante cualquier cuestionamiento. La lealtad exigida funciona como disfraz que silencia y obliga a obedecer aun con riesgo. El liderazgo descansa en la confianza.
En el liderazgo conviven tensiones que, aunque parecen complementarias, se mueven en direcciones opuestas: la lealtad y la confianza. Ninguna es intrínsecamente buena o mala: la lealtad asegura cohesión inmediata, mientras que la confianza construye legitimidad a largo plazo.
El dilema surge cuando se observa qué se da y qué se recibe en cada caso. En la lealtad, el líder obtiene protección y obediencia a costa de restringir la voz crítica; en la confianza, el líder delega control para ganar compromiso genuino. Así, más que un juicio moral, lo que se abre es una diatriba sobre la naturaleza del intercambio en el ejercicio del liderazgo: ¿qué tipo de relación se privilegia cuando el poder se negocia en términos de dar para recibir?
La ilusión de la lealtad
En la Europa feudal, el homenaje, lejos de ser escenografía romántica, era una arquitectura de obediencia: el vasallo arrodillado, las manos entrelazadas con las del señor, la promesa de servicio y silencio como precio de pertenencia. Con el tiempo, aquella relación se desplazó de un pacto recíproco a una allegiance casi irrestricta, reforzada por doctrinas como el derecho divino y una retórica que hacía de la investidura una coraza contra el juicio crítico.[1] El rito que procuraba el juramento, la obediencia y la protección ordenaba el intercambio: el subordinado debía «dar» sumisión y el soberano podía «exigir» lealtad, incluso cuando el mérito o la justicia aconsejaban lo contrario.
En la empresa contemporánea, esa retórica conserva ecos medievales. Lamentablemente, muchos líderes buscan adhesión personal como garantía de control, convierten el «estar dentro» en un privilegio condicional y vuelven la deferencia un atajo a la seguridad laboral.[2] Se legitima así una verticalidad donde «servir al superior» se confunde con «servir al bien común». El «dar» de los colaboradores se redefine como disponibilidad y silencio; el «recibir» se concentra en favores selectivos, acceso y visibilidad. El costo de disentir o de preguntar se vuelve tangible: pérdida de oportunidades, de confianza política o de pertenencia simbólica.
La investigación reciente muestra que, cuando la lealtad se absolutiza, el juicio colectivo se degrada. Los equipos que «protegen» a la jefatura encubren prácticas dudosas, toleran cargas inequitativas y desincentivan el aprendizaje por miedo a exponer errores. El Financial Times documenta cómo esta dinámica termina blindando a los poderosos y sobreexplotando a los leales, y convierte el compromiso en disponibilidad ilimitada y el disenso en riesgo reputacional.[3] Esta normalidad surge cuando el sistema recompensa la adhesión por encima de la contribución medible o la deliberación abierta.
Lamentablemente, muchos líderes buscan adhesión personal como garantía de control, convierten el «estar dentro» en un privilegio condicional y vuelven la deferencia un atajo a la seguridad laboral.
La psicología organizacional explica que los líderes distinguen entre normales (poca amenaza) y superiores (mucha amenaza). A los primeros les otorgan recursos, realimentación y visibilidad; a los segundos les exigen pruebas reiteradas de fidelidad para acceder a las mismas oportunidades.[4] La lealtad al supervisor suele superar la lealtad a la organización y el acceso se negocia en clave relacional más que institucional. La lealtad deja entonces de ser un valor cívico, vinculado a principios y metas compartidas, para funcionar como una moneda política en la relación jefe-colaborador.
El ciclo de premio y castigo opera con sutileza. La realimentación para el desarrollo que proporciona el jefe orienta el camino hacia la lealtad; quien recibe guía y apoyo suele corresponder con adhesión y la distancia de poder amplifica ese efecto. De este modo, la realimentación deja de ser un derecho profesional y se convierte en un instrumento selectivo: los fieles obtienen mentoría y visibilidad, mientras que los escépticos o los que representan una amenaza visible quedan en la periferia, lo que refuerza el aprendizaje vicario de que imitar la lealtad abre puertas. El resultado es una organización fragmentada en grupos que compiten por el favor del líder y desplazan el mérito por la conveniencia.
La literatura dramatúrgica había reconocido los costos del disenso en culturas de lealtad absoluta. En Richard II y King Lear, la parresia —decir la verdad al poder— se castigaba con destierro; la investidura se protege incluso cuando el monarca abusa de ella.[5] La lealtad exigida, y no ganada, sofoca la voz incómoda y convierte al leal en guardián de la fachada antes que del bien común. La analogía es directa: las organizaciones que elevan la lealtad personal por encima de la lealtad a principios terminan castigando a quien advierte riesgos y premiando a quien calla.
Desde una mirada comparada emergen dos configuraciones culturales de la lealtad: una contractual e institucional, vinculada a valores y reglas, en la que dar equivale a resultados y a crítica fundamentada, y otra personal y jerárquica, centrada en la figura del superior, en la que dar se traduce en adhesión y disponibilidad. En contextos de alta distancia de poder,[6] la trayectoria profesional depende más de la relación que del rendimiento, y el lenguaje cotidiano equipara ser leal con ser de confianza del jefe, lo que diluye la lealtad a la misión y a los clientes. El marco de dar para recibir se privatiza y la reciprocidad deja de ser institucional para volverse transaccional.
El saldo es paradójico: la lealtad cohesiona a corto plazo y permite ejecutar sin fricción, pero erosiona el aprendizaje, la justicia y la legitimidad a mediano plazo. Allí donde la lealtad se instala como fin, las lealtades cambian con la fortuna y la conveniencia. El sistema se vuelve inestable, porque la obediencia que hoy protege mañana puede migrar a otro centro de poder. La historia y el teatro que la refleja ya lo habían advertido: cuando la lealtad desplaza a la confianza y al escrutinio, la toxicidad encuentra su grieta de entrada.
Tienes que confiar, porque si no confías no hay confianza
Cuando los líderes hablan de confianza, la imagen que más se repite es la de puentes de confianza que acortan distancias, sostienen el paso y conectan orillas en medio de la incertidumbre. En esa mirada, la confianza no se espera como premio, se otorga desde el liderazgo y se gestiona con información compartida, expectativas claras y autonomía con límites. En la práctica opera de forma binaria —se tiene o no se tiene— porque nace de una decisión deliberada que habilita la cooperación y luego se sostiene con conductas visibles y congruentes.
Cuando el liderazgo demuestra que sabe hacer, que hace lo correcto, que se ocupa del interés de su gente y que sostiene la palabra dada, la confianza se vuelve razonable y no ingenua.
Las aproximaciones contemporáneas entienden la confianza como una decisión bajo riesgo, antes que como un sentimiento difuso. Confiar significa aceptar algún grado de vulnerabilidad, mientras se reduce la incertidumbre percibida sobre la conducta del otro.[7] Por eso, la calidad del liderazgo se mide como la capacidad para explicar por qué vale la pena dar ese paso y la habilidad para modularlo según el contexto. No es lo mismo confiar en medio de una crisis que en un ciclo estable. Tampoco es igual el umbral de riesgo de todas las personas. La legitimidad se construye cuando el líder reconoce ese mapa de umbrales y actúa para que el riesgo percibido quede por debajo de lo tolerable.
A diario, los equipos juzgan la confiabilidad observando competencias, integridad, cuidado y cumplimiento de compromisos. Cuando el liderazgo demuestra que sabe hacer, que hace lo correcto, que se ocupa del interés de su gente y que sostiene la palabra dada, la confianza se vuelve razonable y no ingenua. Esta convergencia entre capacidad, ética y benevolencia sostiene la autoridad como guía y convierte la obediencia en adhesión consciente, no en inercia. La legitimidad descansa entonces en conductas que pueden verificarse y repetirse, no en proclamas abstractas.[8]
La legitimidad se alimenta de la circulación de la verdad y de la posibilidad de hablar sin temor. Las letras clásicas recuerdan que, cuando decir la verdad al poder se castiga, se erosiona la voz de quien disiente y también el fundamento ético del mando.[9] En organizaciones con alta distancia de poder y estilos diferenciales, la preferencia por vínculos personales desplaza los criterios institucionales y vuelve privada la reciprocidad, con lo cual la confianza se confunde con lealtad al superior y se restringe el espacio para la crítica informada.[10] La legitimidad, en cambio, prospera donde la información fluye y la franqueza se protege, porque allí la cooperación no depende del favor sino de reglas compartidas.
Construir y recomponer confianza requiere proceso. Se sugiere entonces empezar por identificar incertidumbres y vulnerabilidades del otro, emprender acciones que las reduzcan y evaluar de nuevo, en una secuencia de pasos cortos que hacen previsible la conducta del liderazgo. Cuando la confianza se quiebra, pedir perdón de forma competente y habilitar el perdón como política relacional restablece el contrato moral que permite seguir avanzando. Esa reparación se refuerza con límites claros que ordenan la autonomía y evitan ambigüedades que vuelvan a abrir la fisura. La legitimidad no se declama, se prueba en esa iteración entre palabra, reparación y ejemplo.
Para muchos, seguro queda la preocupación por el exceso de confianza. Confiar bien implica graduar el riesgo. Comienza en pequeño y aumenta el compromiso a medida que aparecen pruebas. El control que asfixia es la sombra que aparece cuando no se gestiona bien esa graduación, de modo que conviene preferir límites y expectativas nítidas a controles invasivos que destruyen lo que buscan proteger. En ese equilibrio, la confianza se vuelve palanca para aprender con pérdidas pequeñas, innovar sin pánico y sostener un rendimiento responsable en el tiempo.
En la lealtad, el líder obtiene protección y obediencia a costa de restringir la voz crítica; en la confianza, el líder delega control para ganar compromiso genuino.
Corolario sobre la lealtad y la confianza
La confianza legitima la voz del liderazgo cuando se traduce en conductas visibles y coherentes. Los equipos leen hechos, no promesas. Para la práctica directiva, el mensaje útil es que la confianza se construye con comportamientos observables y se deteriora del mismo modo, lo que obliga a cada líder a dar el primer paso y crear las condiciones para que otros lo sigan.
En culturas de control esa iniciativa queda atrapada y la cooperación se congela, porque el control desplaza la confianza y vuelve frágiles las conversaciones difíciles.[11] Cuando el clima cambia y se abre espacio para disentir sin represalias, la gente habla más y mejor, y el sistema aprende más rápidamente; en entornos de confianza aumenta el uso de la voz, precisamente porque disminuye el miedo a consecuencias punitivas.
Esa voz requiere coraje cívico y reglas de juego claras. Disentir con respeto es una habilidad que se desarrolla. La empresa la habilita cuando fija expectativas claras, cuida la seguridad de quien habla y asegura que las ideas reciban respuestas.[12]
Cuando el poder castiga la franqueza, la comunidad pierde su brújula. En Shakespeare, el destierro aparece como reacción a la parresia, ese acto de decir verdades incómodas al soberano, y funciona como advertencia contra el culto a la obediencia que silencia a quien advierte riesgos.[13] Trasladado al trabajo, la confianza se vuelve legítima cuando protege el derecho a hablar con fundamento y a tiempo, aunque el mensaje incomode.
Lealtad y confianza: dos paradigmas
| Lealtad | Confianza | |
| Mentalidad | Control y pertenencia condicional
Protección de la posición Obediencia como valor Aversión al riesgo y a la discrepancia |
Propósito y estándares compartidos
Autonomía con límites Transparencia y aprendizaje continuo Rendición de cuentas |
| Líder que piensa y siente | «Con mi confianza, lo que te pido es lealtad»
«Podré ser de todo, pero soy leal y valoro eso mismo por encima de todo» «Espero que nunca me traiciones» |
«Dime lo que no quiero oír, aunque me sea difícil de escuchar»
«Cuando tengas una duda actúa poniendo los valores organizacionales y los propios al frente» |
| Colaborador que piensa y siente | «Todo está bien»
«En boca cerrada no entran moscas» «Calladito, me veo más bonito» |
«Todo se puede mejorar»
«Mi líder me respeta y valora por quien soy y lo que hago» |
| Efectos | Entregas rápidas a corto plazo, escasa innovación, silos y bandos, errores ocultos, mayor rotación | Mejora continua, decisiones ágiles, colaboración transversal, aprendizaje visible, retención de talento |
| Cultura emocional | Miedo | Alegría, amor compasivo (protección) |
El temor al exceso de confianza existe y conviene ponerle nombre. Ocurre cuando la adhesión personal sustituye a los criterios y la crítica fundada y el grupo deja de corregirse. La investigación muestra que, bajo liderazgos tóxicos, crecen la salida, el silencio defensivo y la negligencia, mientras que cae la voz prosocial; además, la lealtad opera como mediadora parcial de esas dinámicas.[14]
También se sabe que ciertos estilos diferenciales premian a un círculo interno y aíslan a los demás, con la realimentación del jefe y la distancia de poder como engranajes que refuerzan esa asimetría, lo que confunde lealtad con acceso y erosiona la confianza institucional. El antídoto es explícito y medible: comportamientos confiables, transparencia de información y responsabilidad para reparar errores. Si hoy tu gente calla o asiente sin convicción, ¿lideras para la lealtad o para la confianza?
Manuel Gómez Buroz, profesor de Centrum-PUCP (Lima) y del IESA, y profesor invitado de las universidades de La Sabana (Bogotá) y de Palermo (Buenos Aires). Socio de Hangertips y director comercial de Educación Ejecutiva en Centrum-PUCP.
Notas
[1] Drouet, P. (2021). Shakespeare and the denial of territory: Banishment, abuse of power and strategies of resistance. Manchester University Press.
[2] Drouet (2021).
[3] Raval, A. (2023, 4 de diciembre). Why staff loyalty is not always a good thing. Financial Times. https://www.ft.com/content/be583262-8bc7-4ad0-884c-792656093c22
[4] Zhang, H., Du, L. y Jiang, Z. (2022). «Loyalty to organizations» or «loyalty to supervisors»? Research on differential leadership and employee loyalty behavior: A perspective of insiders and outsiders. Frontiers in Psychology, 13, 971624. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.971624
[5] Drouet (2021).
[6] Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Sage.
[7] Stickel, D. (2022). Building trust: Exceptional leadership in an uncertain world. Forefront Books.
[8] Blanchard, K. y Conley, R. (2022). Simple truths of leadership: 52 ways to be a servant leader and build trust. Berrett-Koehler Publishers.
[9] Drouet (2021).
[10] Zhang y otros (2022).
[11] Blanchard y Conley (2021).
[12] Detert, J. R. y Bruno, E. A. (2021). La valentía de ser sincero. Harvard Deusto Business Review, 315, 6-16. https://www.harvard-deusto.com/la-valentia-de-ser-sincero.
[13] Drouet (2021).
[14] Sabino, A., Cesário, F. y Antunes, A. (2024). Linking toxic leadership to exit, voice, silence and neglect: The mediating role of loyalty. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 22(1), 18-34. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-10-2023-1471.