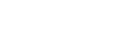Desde 2019, el ecosistema emprendedor de base tecnológica ha experimentado un auge en Venezuela. Este crecimiento revela la capacidad de usar la innovación como catalizador de la actividad comercial y de la mejora de la calidad de vida de la población. El reto es fomentar la innovación de forma sostenible, mientras se estimula la industria venezolana de capital de riesgo.
A finales de los años cincuenta, el inversionista estadounidense Arthur Rock financió a ocho empleados del Laboratorio Shockley de Semiconductores (California, Estados Unidos) que habían renunciado para fundar su propia compañía: Fairchild Semiconductor. Eran los «ocho traicioneros». Desde entonces, Silicon Valley se ha consolidado como el epicentro de la innovación tecnológica. La gestión de datos, las comunicaciones, la educación, el comercio, la salud y hasta las relaciones interpersonales se han transformado radicalmente.
También se han desarrollado mecanismos financieros que mitigan los riesgos asociados al financiamiento de empresas emergentes (startups), lo que ha permitido a los inversionistas apoyar empresas en sus etapas iniciales. Este modelo ofrece lecciones valiosas para América Latina; especialmente para Venezuela, donde la creación y el crecimiento de empresas se han acelerado desde 2019. Adaptar estas lecciones al contexto nacional y entender los elementos catalizadores de los ecosistemas emprendedores es esencial para maximizar su impacto y fomentar la innovación de forma sostenible.
¿Cómo evoluciona un ecosistema emprendedor?
Según la consultora Startup Genome,[1] los ecosistemas emprendedores pueden clasificarse en cuatro etapas de desarrollo, en función del número de empresas emergentes que produce anualmente y de la disponibilidad de recursos para brindar apoyo a las que se forman cada año. Startup Genome identifica cuatro tipos de ecosistemas, según las fases de su ciclo de vida:
- Activación: ecosistemas pequeños que crean un máximo de mil startups al año. La experiencia es limitada y escasean las redes de mentores, inversionistas y comunidades de apoyo a los fundadores de nuevas empresas. Son ecosistemas propensos a la fuga de recursos (talento y capital), porque los fundadores e inversionistas locales son atraídos por ecosistemas más avanzados. La industria del capital de riesgo en estos ecosistemas suele ser muy pequeña o inexistente.
- Globalización: ecosistemas que crean al menos 1.200 empresas emergentes al año, en los que existe cierta trayectoria de éxito en la industria del capital de riesgo. Usualmente en estos ecosistemas ha ocurrido un «evento de liquidez» significativo, típicamente de cien millones de dólares o más. Un evento de liquidez es la operación por la cual los fundadores o inversionistas de una startup convierten sus acciones en dinero cuando venden la empresa.
- Atracción: ecosistemas que crean al menos 2.000 empresas al año, donde ha habido al menos una compañía «unicornio» (una empresa emergente que vale mil millones de dólares o más), con un evento de liquidez de, también, al menos mil millones de dólares. Estos ecosistemas suelen estar ubicados en países donde existen programas y políticas públicas de promoción de la innovación muy estructurados y bien diseñados. También es común que tengan una aproximación muy amigable hacia la inmigración.
- Integración: ecosistemas que crean como mínimo 3.000 empresas emergentes al año. Suelen ser polos globales de innovación, emprendimiento y capital de riesgo. Estos ecosistemas suelen estar ubicados en países con leyes y políticas optimizadas para mantener la competitividad y sostener el crecimiento de las industrias que promueven.
Para los ecosistemas en fase de activación, como el venezolano, las mejores prácticas ponen el foco en incrementar el número anual de nuevas empresas emergentes y estimular la inversión de etapa temprana. Estos ecosistemas diseminan la mentalidad emprendedora y crean comunidades interconectadas en las que fundadores, mentores, asesores y potenciales inversionistas pueden conocerse, relacionarse y aprender.
La existencia de un ecosistema venezolano de startups demuestra que la innovación es posible incluso en entornos complejos.
La experiencia del IESA con el proyecto EmprendeTech ha contribuido exitosamente a potenciar el ecosistema venezolano. En sus primeros dos años de ejecución ha logrado:
- Crear una red global con más de cincuenta mentores especializados en métodos ágiles, modelos de negocios digitales y empresas de base tecnológica.
- Formar y acompañar emprendedores de etapa temprana en formato híbrido (actividades presenciales y virtuales), lo que permite aumentar la escala y el alcance del programa: ha capacitado a 533 venezolanos dentro y fuera del país y beneficiado a 156 empresas emergentes.
- Crear el programa de incubación y aceleración de EmprendeTech, que brinda apoyo a las startups con mayor potencial y las prepara para levantar capital semilla.
- Crear la Red Global de Emprendedores Venezolanos en Tecnología, una comunidad para brindar apoyo y mentoría a los emprendedores de etapa temprana que pasan por el programa. Esta red aprovecha la experiencia del IESA en la gestión de comunidades globales y maximiza el impacto de su red de más de 9.000 egresados, un cuarenta por ciento de los cuales se encuentran fuera de Venezuela.
- Crear la primera comunidad de ángeles inversionistas, un esfuerzo liderado por el Centro de Finanzas del IESA, que consiste en proveer entrenamiento especializado en capital de riesgo a individuos y empresas interesadas en entender mejor este activo alternativo para incorporarlo a sus carteras.
- Publicar Dialecto emprendedor, el primer glosario de términos básicos para emprendedores de base tecnológica, elaborado en colaboración con la Red Global de Emprendedores Venezolanos en Tecnología y con aportes de destacados fundadores venezolanos, como María Fernanda Vera (Wawa), Pedro Vallenilla (Cashea) y Gerson Gómez (Ridery), entre otros.
Los resultados de EmprendeTech abonan el camino para que el ecosistema venezolano pueda evolucionar a la siguiente fase, lo que traerá beneficios para los fundadores y para la industria nacional de capital de riesgo.
De negocios con potencial a retornos extraordinarios
Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla (las «siete magníficas»), cuyo desempeño explica gran parte del éxito de índices como S&P 500 y Nasdaq en años recientes, comparten un origen común: el financiamiento de capital de riesgo (VC, por sus siglas en inglés) proveniente de Silicon Valley. Este modelo, que ha evolucionado desde los tiempos de Fairchild Semiconductor, se basa en tres pilares fundamentales:[2]
- Propiedad y alineación de incentivos. Se reconoce la importancia de que los fundadores sean accionistas de las empresas que surgen de sus ideas. El financiamiento en etapas tempranas se realiza con acciones en lugar de deuda, lo que facilita la reinversión y alinea los intereses de fundadores e inversionistas.
- Financiamiento secuencial. El capital se inyecta en etapas a medida que se alcanzan hitos operativos que permiten proyectar los flujos de caja con mayor certeza. Por ello se habla de levantamiento de capital semilla y series (A, B, C, etc.).
- Compromiso activo. Más allá del capital, los inversionistas aportan su red de contactos para facilitar nuevas rondas de financiamiento, la consecución de clientes y proveedores clave, el reclutamiento de talento y la ejecución de buenas prácticas de gobierno empresarial.
Estos pilares, que impulsaron el éxito de Silicon Valley como ejemplo de ecosistema volcado a la innovación, responden a la necesidad de mitigar los riesgos inherentes a la inversión en empresas emergentes: incertidumbre de mercado, falta de historial financiero, dependencia de financiamiento externo y dificultad para atraer y retener talento.
La apuesta del capital de riesgo en ecosistemas emprendedores
Una startup es una empresa naciente con potencial de crecimiento, a menudo superior al cinco por ciento semanal, una vez validado su producto o servicio en el mercado. Este crecimiento suele ser impulsado por la tecnología, lo que le permite aprovechar los efectos de red, alcanzar rápidamente una base amplia de clientes y reducir costos de adquisición, al mismo tiempo que utiliza datos para facilitar la retención.
Para mitigar los riesgos, los capitalistas llevan a cabo análisis minuciosos de las oportunidades de inversión. Un estudio reciente, basado en encuestas con más de 800 capitalistas de riesgo, reveló que, en promedio, cada fondo evaluaba alrededor de 200 empresas al año, pero solo invertía en cuatro.[3]
El estudio mostró también que, en lugar de depender de técnicas tradicionales de valoración como el descuento de flujos de caja, los capitalistas de riesgo se enfocan en elementos cualitativos; en particular, el análisis detallado de las características del equipo fundador y su capacidad de ejecución. La habilidad para enfrentar problemas relevantes en mercados grandes determina la capacidad de la empresa emergente para ofrecer soluciones innovadoras y disruptivas.
También destacó cómo surgen las oportunidades de inversión: más del treinta por ciento provienen de redes profesionales, lo que subraya la importancia de formar redes en el ecosistema de capital de riesgo. El veinte por ciento de las oportunidades surgen de otros inversionistas, el treinta por ciento son buscadas por los fondos y un ocho por ciento se derivan de empresas existentes en la cartera del fondo.
Un riguroso proceso de generación y búsqueda de oportunidades de inversión y su análisis consiguiente condujo a los resultados recogidos por la empresa Correlation Ventures: el 65 por ciento de las inversiones retornaron hasta una vez (1x) el capital invertido, el 25 por ciento retornaron entre una y cinco veces, el 6 por ciento entre cinco y diez veces, el 2,5 por ciento entre diez y veinte veces, el 1,1 por ciento entre veinte y cincuenta veces, y el 0,4 por ciento más de cincuenta veces. Estos resultados reflejan más de 20.000 transacciones de ofertas públicas de adquisición (IPO, por sus siglas en inglés) y operaciones de fusiones y adquisiciones, que son dos de los eventos de liquidez en los cuales los inversionistas de capital de riesgo materializan los retornos de sus inversiones.
La apuesta del capitalista de riesgo es obtener un retorno de al menos diez veces (10x) sobre su inversión en las etapas iniciales, cuando es mayor la incertidumbre con respecto a los flujos de caja. Este retorno se obtiene con una probabilidad de aproximadamente el cuatro por ciento.
¿Cómo analiza el capitalista de riesgo esta oportunidad? Evaluando las capacidades de los fundadores, el tamaño del mercado y la disrupción del producto. Un caso extremo que ilustra este proceso es el de Imbue, una empresa de inteligencia artificial cuyo objetivo es «desarrollar una mejor manera de crear y editar software: con agentes de IA que trabajan con nosotros para traducir nuestras ideas en códigos y darles vida».[4] En septiembre de 2023, Imbue cerró su Serie A por 200 millones de dólares a una valoración de 1.000 millones sin haber obtenido aún el primer dólar de ingresos.
El ejercicio de valoración del capitalista de riesgo en un caso como el de Imbue se basa en varios factores clave. Primero se evalúa la probabilidad de que Imbue alcance una valoración de 10.000 millones de dólares en el futuro (10x la valoración a la que se invirtió) y la rapidez con la que podría lograrlo. Además, se considera si existen mecanismos de salida viables para monetizar las ganancias que la empresa podría producir.
Para alcanzar esta valoración Imbue necesitaría producir unos 370 millones de dólares, si se considera que el múltiplo de ingresos observado en las series de financiamiento recientes para empresas del sector de inteligencia artificial es de 27x, según el banco de inversión Aventis Advisors. Para lograr estos ingresos deben combinarse eficazmente los tres elementos mencionados: la capacidad de ejecución del equipo fundador y gerencial, lo disruptivo del producto y el tamaño del mercado.
En el caso de Imbue y muchas otras inversiones en el sector de inteligencia artificial, el mercado potencial es probablemente el factor determinante. La inteligencia artificial es un sector transversal que impacta a múltiples industrias, lo que induce inversiones a valoraciones elevadas.
La salida de la inversión se produce mediante un evento de liquidez en el cual la participación del inversionista inicial es adquirida por otro inversionista en una ronda de financiamiento posterior. Alternativamente, la empresa puede ser absorbida por un cliente o un competidor, ya sea nacional o extranjero, o realizar una oferta pública inicial.
En esta última etapa la startup ha alcanzado un grado de madurez caracterizado por una mayor certeza acerca de la viabilidad de su modelo de negocio y una menor incertidumbre en el cálculo de sus flujos de caja, lo cual le permite vender parte de sus acciones en el mercado de valores. En todos los casos, los fondos que permiten lograr el múltiplo sobre la inversión provienen de terceros, no de los flujos de caja producidos por la empresa.
La industria de capital de riesgo en Venezuela enfrenta importantes desafíos como la contracción económica, la debilidad de las instituciones y el subdesarrollo de los mercados financieros.
El ecosistema de la iniciativa empresarial en Venezuela
El desarrollo de una industria de capital de riesgo en Venezuela que permita llegar a acuerdos entre emprendedores e inversionistas similares a los de otros ecosistemas regionales depende fundamentalmente de la facilidad para que los inversionistas materialicen sus salidas. Este aspecto enfrenta obstáculos estructurales: la contracción económica reduce la posibilidad de adquisiciones por empresas nacionales, los factores institucionales limitan la participación de actores extranjeros y el subdesarrollo de los mercados financieros restringe el acceso al capital necesario para ejecutar estas operaciones.
A pesar de este contexto, el ecosistema local ha visto surgir desde 2020 empresas como Yummy, Ridery, Asistensi, Valiu y, más recientemente, Cashea. Estas startups han mostrado un crecimiento acelerado gracias a su uso intensivo de tecnología, modelos de negocios escalables que aprovechan efectos de redes y capacidad para adaptar fórmulas internacionales a las particularidades del mercado venezolano.
Yummy, la aplicación de envíos y traslados, se destaca por haber captado 80 millones de dólares entre 2020 y 2022: superó los montos históricos para empresas venezolanas. Durante su Serie A, en la que recaudó 47 millones, alcanzó una valoración entre 200 millones y 250 millones de dólares, con una dilución (la disminución de la participación del fundador en el total de acciones de la empresa) promedio del 20 por ciento para esa etapa. Este caso excepcional no oculta una realidad más amplia: las opciones de salida financiadas por terceros siguen siendo limitadas en el país, lo que fuerza a los inversionistas a depender de los flujos de caja provenientes de las empresas emergentes para recuperar su capital.
Esta dinámica ocasiona un dilema. Por un lado, priorizar retornos tempranos compromete el crecimiento de las empresas, porque los recursos destinados a remunerar a los inversionistas dejan de reinvertirse en su expansión. Por el otro, esta aproximación no reduce los riesgos inherentes a la etapa semilla, como se observa en otros mercados. Si se considera que el setenta por ciento de las empresas emergentes apenas devuelve el capital inicial, mientras que el treinta por ciento restante debe producir recursos para devolver a los inversionistas los retornos de su inversión, resulta que los retornos para el capitalista de riesgo que invierte en empresas emergentes venezolanas no se ajustan al riesgo que asume.
Este escenario crea una asimetría de incentivos: para los fundadores, el modelo puede ser rentable, pero resulta menos atractivo para los inversionistas. El potencial de ganancias limitado por la dificultad de salidas a gran escala, combinado con los altos riesgos de las etapas tempranas, posiciona a Venezuela como un mercado donde la relación riesgo-retorno favorece menos al capital de riesgo tradicional que en otros ecosistemas consolidados.
Frente a esta ecuación desbalanceada, el ecosistema venezolano debe reestructurar sus mecanismos de creación de valor, sin replicar fórmulas importadas. La solución no reside en imitar modelos foráneos, sino en potenciar ventajas locales y corregir asimetrías mediante cuatro pilares que redefinen las reglas del juego.
La clave para el ecosistema venezolano de empresas emergentes está en aprovechar recursos existentes y redefinir estrategias, sin depender de marcos institucionales tradicionales.
Pilares para el desarrollo de ecosistemas emprendedores en Venezuela
La existencia de un ecosistema venezolano de startups demuestra que la innovación es posible incluso en entornos complejos. La clave está en aprovechar recursos existentes y redefinir estrategias, sin depender de marcos institucionales tradicionales. Estos cuatro pilares surgen como respuesta directa a los desequilibrios entre riesgo y retorno.
La importancia de la educación se manifiesta en dos frentes clave. Por un lado, es fundamental contar con programas especializados como EmprendeTech del IESA y mentorías en puntos de encuentro tecnológicos, con foco en capacitar a inversionistas ángeles en evaluación de riesgos de empresas en etapa temprana y formar emprendedores en métricas de tracción que vayan más allá de la presentación verbal (pitch) de la idea. Este frente ataca la raíz del problema: la brecha de entendimiento entre fundadores e inversionistas. Por el otro, las redes de egresados de instituciones como la UCAB, la UNIMET y el IESA pueden potenciarse para crear rondas privadas de financiamiento, aprovechando los vínculos profesionales entre egresados.
El segundo pilar es un financiamiento que abarque desde empresas emergentes que resuelven problemas locales hasta aquellas con potencial de tener escala latinoamericana. Los modelos no escalables requieren fondos familiares (family offices) con perfil innovador, inversionistas ángeles locales, instituciones financieras y empresas privadas que implementen modelos de capital de riesgo corporativo. En el extremo opuesto, casos como Yummy muestran que captar capital internacional es viable cuando se logra validación temprana en mercados externos.
Un tercer pilar es la articulación de esfuerzos mediante actores especializados. Aquí se destaca la replicación de modelos como el de Innoven —una aceleradora de negocios para startups tecnológicas—, cuya actividad combina mentoría estratégica, financiamiento en etapas muy tempranas y compromiso activo, que llega incluso a liderar rondas posteriores. Este enfoque probó su eficacia con el caso de Fina Partners —una empresa emergente que desarrolla software para gestión de pymes—, que logró una exitosa ronda de 350.000 dólares. Paralelamente, es clave replicar periódicamente actividades como el Startup Summit 2024, que congregó inversionistas extranjeros en formato presencial, y crear una base de datos colaborativa que conecte a inversionistas activos con empresas emergentes en busca de fondeo.
El cuarto pilar consiste en nuevos modelos de retorno adaptados a la realidad venezolana. Esto incluye esquemas de inversión que prioricen la recuperación parcial temprana del capital, activada al alcanzar hitos predefinidos como crecimiento de usuarios o márgenes brutos, que eviten comprometer el crecimiento de las empresas emergentes. Paralelamente, estructuras contractuales que vinculen el porcentaje de propiedad de los inversionistas al cumplimiento de metas operativas por parte de los fundadores favorecen la alineación de intereses y reducen el riesgo de dilución prematura.
La participación de las startups exitosas del ecosistema venezolano (Yummy, Cashea, etc.) podría catalizar un cambio cualitativo relevante. Estas iniciativas tienen el potencial de crear un ciclo virtuoso de reinversión cuando asumen roles de mentoría, construyen redes entre los miembros del ecosistema y actúan como inversionistas anclas para la siguiente generación de emprendedores.
Carlos Navarro y Sandy Gómez, profesores del IESA.
Notas
[1] Startup Genome (2020). Ecosystem lifecycle analysis. https://startupgenome.com/article/ecosystem-lifecycles
[2] Mallaby, S. (2022). The power law: Venture capital and the making of the new future. Penguin Press.
[3] Gompers, P. A., Gornall, W., Kaplan, S. N. y Strebulaev, I. A. (2020). How do venture capitalists make decisions? Journal of Financial Economics, 135(1), 169-190. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.06.011
[4] Kupor, S. (2019). Secrets of Sand Hill Road: Venture capital and how to get it. Portfolio/Penguin.